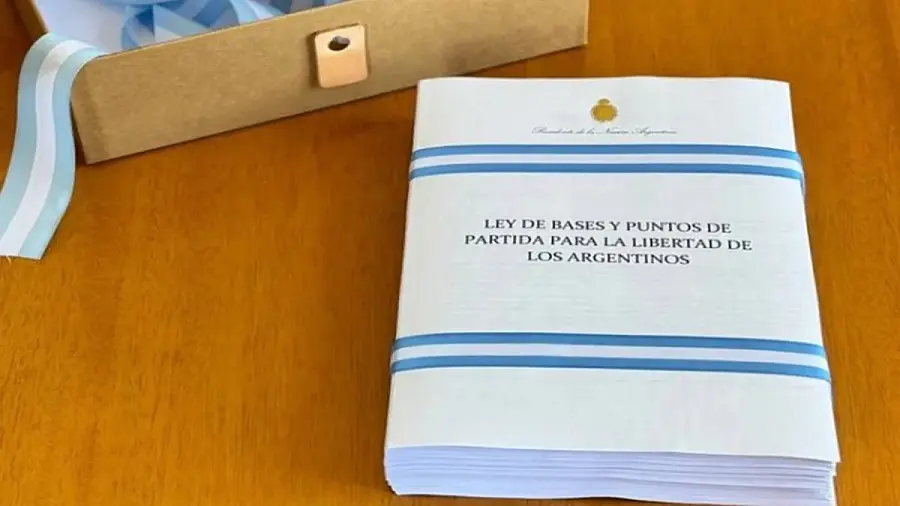
La impronta refundacional del neoliberal-conservadurismo argentino
Por PABLO MARTIN MENDEZ (Director del Centro de Estudios sobre Filosofía, Ética y Cultura de la Universidad Nacional de Lanús; docente de Ciencia Política y Ética en la Universidad Nacional de Lanús, investigador del CONICET)
El tema de las bases es recurrente en el liberal-conservadurismo argentino de los últimos 70 años. Después del derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955, un grupo de referentes del liberal-conservadurismo local se dedicó a proclamar la necesidad de un “retorno a las bases” que habrían hecho grande a la Argentina. Entre ese grupo aparecen nombres conocidos, otros olvidados por la historia y algunos que sólo hoy llaman la atención. Al igual que Milei lo hace hoy día, algunos invocaban la Argentina potencia, el país próspero y lleno de promesas que se habría forjado entre las décadas de 1880-1930 y que habría entrado en un proceso de decadencia con los dos gobiernos de Hipólito Yrigoyen y el posterior ascenso del peronismo.
En 1968, siendo embajador de Argentina en los Estados Unidos, Álvaro Alsogaray publicó Bases para la acción política futura: un libro que proponía reformas económicas y jurídicas de fondo para la democracia que sucedería a la “Revolución Argentina” encabezada por Juan Carlos Onganía.
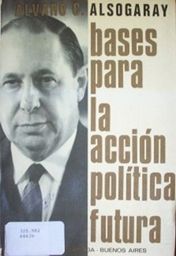
Años más tarde, Ricardo Zinn –a quien se le atribuye ser uno de los autores intelectuales de “El Rodrigazo”– publica La segunda fundación de la República (1976). “Segunda”, porque la primera fundación habría dado paso a un ciclo de decadencia iniciado con el sufragio universal y el liderazgo de masas practicado por el radicalismo.
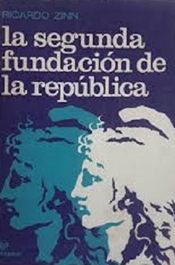
En 1981, tras abandonar el Ministerio de Economía del gobierno de facto de Videla debido a una profunda crisis financiera, José Alfredo Martínez de Hoz presenta Bases para una Economía Moderna (1976-80). Este libro, editado e impreso por su propio autor, justifica las políticas económicas de la última dictadura cívico-militar a partir de la necesidad de sentar nuevas bases para la economía argentina, aunque reconoce, al mismo tiempo, que esas bases alteraron negativamente el ritmo del desarrollo previo a la dictadura.
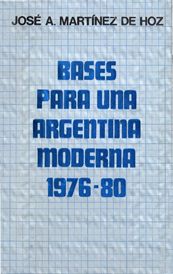
En 1988, como preludio de su candidatura a presidente por la UCEDE, Alsogaray vuelve tocar el mismo tema publicando Bases liberales para un programa de gobierno (1989-1995), donde analiza la crisis hiperinflacionaria de fines de los ’80 y propone varias de las medidas que serían adoptadas posteriormente por el gobierno de Carlos Saúl Menem.
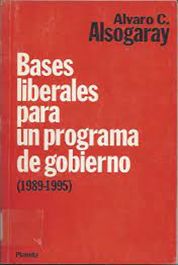
En 2023, el gobierno de Javier Milei envío al Congreso un proyecto de ley llevaba por título “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. Se diría que la relación con Juan Bautista Alberdi es directa, y así lo ha querido aclarar el mismo presidente…
En 1852, transitando su exilio en Chile, Alberdi publica Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, el libro que sirvió de inspiración para la Constitución de 1853, redactada tras la caída de Juan Manuel de Rosas en la Batalla de Caseros.
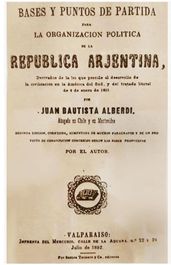
Durante la campaña que lo catapultó a la presidencia, Milei invocó la Constitución de 1853 innumerable cantidad de veces. Desde su visión, allí están las bases del desarrollo económico y social que habría ubicado a la Argentina entre las primeras potencias del mundo. Sin embargo, las bases de Milei exceden las ideas liberal-conservadoras del siglo XIX. Esas bases se articulan, quizá de manera todavía más explícita, con las ideas neoliberales que irradiaron desde la Mont Pèlerin Society una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y que comenzaron a circular en la Argentina hacia fines de los años 50.
En aquella época, Alsogaray decía inspirarse en el liberalismo de posguerra para sentar las bases del desarrollo argentino. Se trataba, básicamente, del liberalismo de Hayek y la escuela austríaca, del ordoliberalismo de Ludwig Erhard y otros economistas alemanes, y de las idas practicadas por Antonie Pinay y Jacques Rueff en Francia. A lo largo de Bases liberales para un programa de gobierno, el exministro de Economía de Frondizi también se encargaba de advertir que la Argentina sólo podía seguir dos caminos: la economía de libre mercado o el colectivismo. No había lugar para “terceras vías” como la Justicia social, el desarrollismo o cualquier otra ideología que supusiese una mixtura entre el liberalismo y las políticas económicas sospechosas de colectivismo. De hecho, Alsogaray creía que la democracia argentina debía darse un sistema bipartidista: por un lado, un partido auténticamente liberal de bases firmes y con valores purificados y, por el otro, un partido colectivista que se muestre en toda su naturaleza sin entremezclarse con otros principios, de modo tal que la ciudadanía pudiese orientar sus decisiones electorales en base a propuestas claramente definidas. Los ecos con la actualidad suenan por sí mismos…
Durante los años 60, Alberto Benegas Lynch (1909-1999), el abuelo del diputado Bertie Benegas Lynch, llegó a asegurar que las ideas de la escuela austríaca y del libertarianismo estadounidense estaban en línea con la Generación del ‘37 e incluso con el legado de Manuel Belgrano. Esa tradición liberal se habría visto opacada primero con Rosas, después con Yrigoyen y finalmente con el peronismo. Es la tradición que habría llevado a la Argentina del Centenario a posicionarse entre los países más desarrollados del mundo.
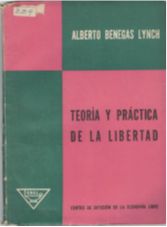
En 1956, Federico Pinedo, el abuelo del Pinedo que fue presidente por un día, publica El fatal estatismo, en cuyas páginas encontramos una interpretación similar de la historia: la Argentina liberal fue un “país potencia” que luego se vio sumido en un largo e interminable proceso de decadencia.
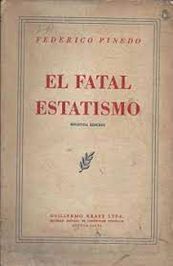
Para Milei, la decadencia lleva 100 años. Para el liberal-conservadurismo argentino posterior al ’55, el proyecto histórico parece ser el mismo. Si tras la caída de Rosas, fue la generación de Alberdi, Sarmiento y Echeverría la encargada de establecer las bases de una Argentina liberal, próspera y moderna; tras el derrocamiento de Perón, el neoliberal-conservadurismo sería el encargado de recrear las bases para la Argentina del futuro. Un juego de espejos (rotos) que Milei sigue a la perfección. De allí se desprenden algunos destellos, casi como en un sueño: el sueño de una argentina “posperonista”.
Por eso las “bases” de Milei no sólo tienen un carácter jurídico-económico. Son bases socioculturales, morales y hasta psicológicas. A su manera, el discurso de Milei busca interpelar lo que Manuel Tagle y Carlos Sánchez Sañudo –dos liberales vinculados con Benegas Lynch y la escuela austríaca– consideraban las bases más profundas de la Argentina: las bases anglosajonas, aquellas que propiciaron una revolución “institucionalizada” en la Inglaterra del siglo XVII y que colaboraron con la Declaración de la Independencia en los Estados Unidos; las bases que también habrían estado presentes en la Revolución de Mayo y que contuvieron las tendencias jacobinas heredadas de la Revolución Francesa; las bases que habrían peleado contra el régimen de Rosas y que Sarmiento invocaba en nombre de la civilización, contra la barbarie.
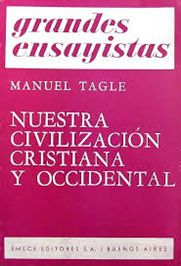
Desde la visión de los neoliberal-conservadores de la segunda mitad del siglo XX, esas bases quedaron fatalmente soterradas bajo las distintas variables locales del colectivismo –al que consideraban, dicho sea de paso, como una expresión moderna de la barbarie. Ayer el yrigoyenismo, el peronismo, el comunismo y la socialdemocracia. Hoy el feminismo, el ambientalismo y otros ‘ismos’ que van apareciendo a medida que el camino se torna más pedregoso e incierto.
Por eso la cuestión de las bases no sólo se descifra en términos jurídicos, sino también culturales. Más que de impulsar leyes, se trata de dar la “batalla cultural”. Ese es el verdadero y último objetivo del gobierno. Por eso importan más los exabruptos de Milei que la fortaleza legislativa de La Libertad Avanza. El fin primordial es la política comunicacional, las leyes son apenas un medio. Más que la Ley Bases, el show del Luna Park.
No hace falta ser un especialista en psicología de masas para advertir que la batalla cultural emprendida por el Gobierno Nacional produce un enorme desgaste psíquico y emocional en gran parte de la población. Abrir varios frentes de conflicto al mismo tiempo, agraviar a personalidades de la cultura, periodistas e incluso presidentes de otros Estados, generar un denso clima de incertidumbre financiera, pisotear conquistas de larga data –con derechos laborales y educación pública incluidos–, hacer todo lo posible para que los ánimos se tensionen hasta el punto de cortarse… Margaret Thatcher –a quien el presidente Milei tiene entre sus grandes referentes– señalaba que “la economía es el método, el objetivo es el alma”. Hoy la verdadera disputa es por el alma de los argentinos. Ahí está la base de todo. Hasta ahí habría que llegar para refundar realmente al país.
La cuestión es qué hacer con esto. Algunos dirán que nada hay para hacer, porque los países nunca tuvieron ni tendrán un alma. Otros confundirán al alma con cuestiones de religión y llegarán a las conclusiones algo similares. Un sector del campo intelectual-académico argentino aclarará que la cuestión no es el alma, sino la subjetividad producida por el neoliberalismo, como si el desafío consistiese entonces en producirse a sí mismo para resistir todo lo que se pueda. Ahora bien, ¿dónde queda lo colectivo? ¿Se puede resistir en medio de esta inmensa soledad común? Quien escribe estas líneas cree que hay un alma colectiva en disputa y que es necesario defenderla en todo y en parte.
Por supuesto, para defender un alma, primero hay que conocerla. ¿Quiénes somos y qué queremos? ¿Queremos ser Alemania o Venezuela? ¿Suiza o Cuba? Tal vez convenga preguntarnos quiénes somos y qué queremos en este lado del mundo. ¿Quiénes somos y qué queremos en esta tierra llamada la Argentina? No hay que dejar de hacerse esta pregunta, por más incómoda y dolorosa que sea. Así encontraríamos soluciones autóctonas para problemas de orden internacional que no tienen una sola respuesta ni tampoco una única salida.



