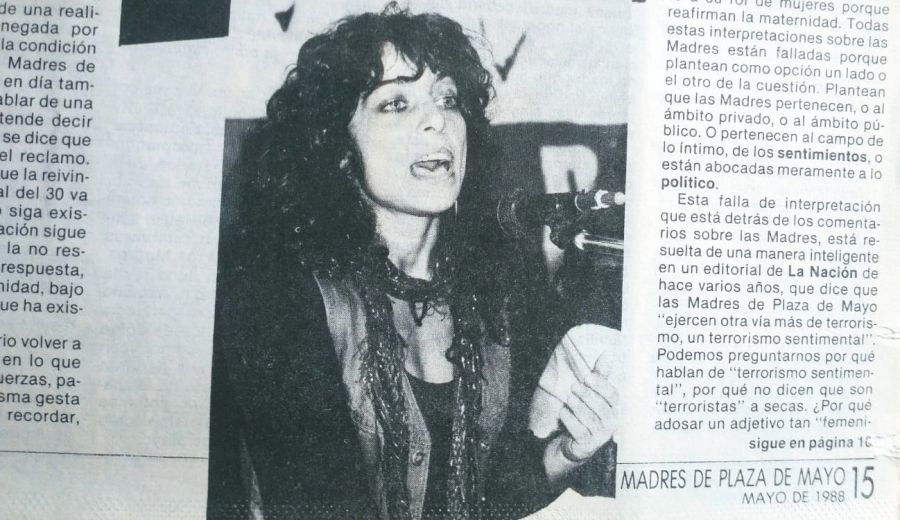Marionetas en manos de chaches y smartphone
El psiquiatra Giancarlo Dimaggio conversa con Miguel Benasayag para el Corriere della Sera (Italia)
En algún momento se lo preguntaré. Había decidido que no hablaría de ello, una pregunta que le habrán hecho un millón de veces. Entonces en la conversación menciona a una mujer, había amamantado a su hijo años antes. La mujer habla de su propio padre, hace una revelación. En ese momento sé que la pregunta que había decidido guardarme para mí es inevitable. Al principio no sabía qué esperar de mi encuentro con Miguel Benasayag. Leía sus libros intentando comprender dónde situarme: ¿estaba yo entre los objetos de su crítica, dispuesto por tanto a rebelarme? ¿O era un alma gemela? Me balanceaba. Cuando propone una visión del hombre como necesariamente múltiple, conflictivo por naturaleza, lo siento cercano. Tal vez seamos ambos discípulos de Pirandello y Pessoa, iluminados por el Sombrerero Loco que le dice a Alicia: «Eras mucho más muchosa, has perdido tu muchedad». Cuando, por el contrario, critica la psicología occidental o las terapias cognitivo-conductuales, pertenezco a esta familia, me encuentro con un adversario. En Elogio del conflicto escribe: «La increíble armada de psicólogos» quiere llevar «la multiplicidad a la unidad», mientras que para el psicoanálisis el conflicto «es una dimensión consustancial a la subjetividad humana».
“CUANDO MI GENERACIÓN TENÍA 20 AÑOS LA FALTA DE DESEO NO ERA UN PROBLEMA”
Me gustaría decirle que no, que los psicólogos occidentales somos herederos de William James y Pierre Janet, defensores de la multiplicidad del yo. Que la unidad del yo es para nosotros, practicantes de la psicología científica, un mito y un esfuerzo de Sísifo. Para nosotros, el trabajo de construcción de la identidad acaba produciendo, en el mejor de los casos, un jarrón cuyas grietas pueden verse unidas con un buen pegamento. Sin embargo, consideramos que ese jarrón es hermoso. Cuando sostiene en La época de las tristes pasiones que las terapias cognitivo-conductuales querrían borrar cualquier «interioridad sospechosa en el hombre… para moldearlo mejor en el exoesqueleto que obedece a las leyes del mercado», me gustaría decirle que el neoliberalismo no nos concierne y que esta crítica no tiene cabida. Luego hablamos por Skype, su casa de París es el dominio de la madera y la luz, acabamos hablando sobre todo de otras cosas.
Empiezo preguntándole por su relación con el psicoanálisis: pertenece a él y lo critica.
«Me formé en el psicoanálisis clásico, pero siempre he tenido una formación fenomenológica. Mi crítica se hace eco de la de Deleuze en El Anti-Edipo. El psicoanálisis ha individualizado los problemas humanos, todo se convierte en tu ombligo, todo se convierte en mamá…».
¿Cómo se relaciona con el psicoanálisis lacaniano? Lo he vivido y soy crítico.
«Trabajé con lacanianos en consulta, me formé con la psicoanalista Françoise Dolto. Pero vengo de la antipsiquiatría. Mi crítica es al embudo individualizador, su miedo a considerar el cerebro. Llevo 25 años estudiando el cerebro y no soy reduccionista, al contrario».
A partir de ahí, me pide que le llame Miguel «ya no me digo profesor» y pasamos a tu. Continúa: «Frente a este tsunami economicista y tecnófílo, el individuo no es una buena interfaz para resistir. No digo que lo colectivo sea mejor, no contrapongo colectivo e individuo. Se trata de otro tipo de intersección con el ecosistema. En la clínica vemos cómo avanza la artefactualización de la vida». Pasamos a hablar del concepto de cuidado del alma.
«UNA VEZ SEGUÍ A UN NIÑO DE TRES AÑOS QUE NO DORMÍA, DECÍA QUE TENÍA UN MONSTRUO EN LA CABEZA. MÁS TARDE COMPRENDÍ LO QUE QUERÍA DECIR»
GD: «Para mí, uno de los factores que llevan a la gente a sufrir es la tendencia a esperar que se frustren algunas necesidades básicas. La gente quiere que los demás se ocupen de ella, tener estatus, sentirse incluida en el grupo, e imagina que los demás la rechazarán, la descuidarán, la someterán, la excluirán».
MB: «La realidad es que vivimos en una especie de dictadura de la norma. Todo el mundo quiere ser normal. Ya no existe una marginalidad alegre y creativa. Esto es muy peligroso para la sociedad. Cuando los límites de la legalidad están cerrados, saturados, y no permiten un intercambio que sea legítimo, no estar en la norma sólo significa sufrir. La gente quiere estar pasivamente dentro de la norma. Para algunos es ansiolítico estar dentro de una norma disciplinaria externa. Nuestra ética, sin embargo, está en el interior, por eso se crea la normopatía. El problema está en los normales, es necesario liberarlos. Ser normal es ser pasivo, funcionar lo menos posible. Esta dislocación del sujeto deseante es muy grave. Las personas funcionan de forma cruzada con las máquinas. Desean desaparecer detrás de la norma. Como sostiene Lacan, el sujeto así sufre, pero goza. Los lacanianos dicen cosas interesantes, pero desde el punto de vista de un tremendo «dispositivo de poder».
GD: «Cuando estudio a un colega entablo un diálogo. Considero que la psicoterapia tiene dos aspectos. El primero para mí es un valor en sí mismo: la reducción del sufrimiento. Si una persona se lava las manos 100 veces al día y yo consigo que se las lave, primero 40 y luego 20, para mí eso es bueno. Luego, que esa persona viva para ir al Gran Hermano carece de importancia, porque ya le he quitado el dolor. El otro componente, que me parece que resuena con el tuyo, es la promoción de la libertad de expresión, del deseo individual, de la realización del potencial, y aquí puedo querer fácilmente un ímpetu revolucionario, realizar lo que uno cree más allá de lo que la norma impone. Quien se centra en reducir el dolor no es un servidor del capitalismo.”
MB: «No es una crítica que yo haga. Somos un poco como un podólogo. Usted tiene dolor, yo quiero aliviar el dolor. El 70% de nuestro trabajo es como el de un podólogo, permitir que la otra persona vuelva a caminar. El problema no es el cognitivismo o el psicoanálisis, sino la visión modular del ser humano. El podólogo no se ocupa del ser humano. El reduccionismo sólo se preocupa del funcionamiento y no de la existencia. Hay que tener cuidado. Desde que me formé en psiquiatría, he sido testigo de la pérdida de atención al sentido y una visión modular del ser humano puede causar estragos.”
GD: «En esta búsqueda de sentido, usted propone una psicoterapia que denomina situacional. He leído atentamente las viñetas clínicas de La época de las tristes pasiones y usted intenta ayudar a los pacientes a liberarse de las superestructuras de una vida condicionada por el deber, por la norma, por la adhesión acrítica a la sociedad.”
MB: «Y a liberarse del síntoma».
GD: «Por supuesto. Y para desarrollar su potencial. Trabajar para que el paciente se abra al universo de las posibilidades. Usted identifica el bloqueo, la superestructura, y dice que la persona se abre a su presencia en el contexto. Parece ocurrir, corrígeme si me equivoco, sin un principio interior que lleve a la persona a decir: quiero ir en esa dirección y bailar de una manera nueva con el mundo. Parece casi como dejarse atrapar por un flujo. ¿Qué papel desempeña la voluntad individual del paciente?”
«¿CÓMO ME RESISTÍ A LA TORTURA? NO LO SÉ, PERO CONSEGUÍ. BURLARME DE MIS TORTURADORES»
MB: «Creo que los tropismos (los movimientos de un organismo determinados por un estímulo externo) son amplios, no polarizados. Pueden encarnarse de diferentes maneras. No creo que la paciente sobre la que escribo, que antes era médica y luego empezó a bailar, quisiera necesariamente dedicarse a la danza. La danza es lo que la sociedad que la rodeaba puso a su disposición y que más o menos iba en la dirección de sus tropismos. Esto plantea otro problema, el de la voluntad. Ese mito fallido de que si deseás algo lo harás, de que gracias a la interpretación mágica del psicoanalista eras vago y te pusiste a trabajar, eras impotente y de repente ahora tenés un pene enorme, es estúpido. El deseo no es un motor autosuficiente, la historia de liberarlo nunca ha funcionado, el problema es cómo sostener el deseo. Hoy los individuos están cada vez más desubicados, impotentes, informados del desastre. Y buscan un sinfín de coaches de todo tipo. El coach es la posibilidad imaginaria de que esa papilla que uno lleva dentro tome forma, pero él, desde fuera, lo convierte en una marioneta. En lugar de desarrollar su ‘propio potencial’ poniendo el cuerpo en ello, el individuo se convierte en una marioneta, incluso del smartphone que también le da órdenes. Esta delegación de funciones es cada vez peor. Al modular al ser humano, se le priva del poder de actuar. Los jóvenes no se entusiasman, en eso han perdido potencia.
GD: “En uno de los aspectos más importantes para mí, utilizo el término en inglés, agency, es la recuperación de la agencia, la posibilidad de iniciar la acción desde dentro. ¿La falta de agencia es un rasgo de la sociedad contemporánea?”
MB: «La gente de mi generación, cuando tenía 20 años, tenía muchos problemas, pero esta falta de deseo no existía. A lo mejor molestaban a los padres, como tocar la guitarra, o en mi caso hacer parte de la experiencia guerrillera, pero los jóvenes tenían deseos. De todos modos, como dice Deleuze, el deseo es contextual, tiene un lado endógeno, pero éste no sustituye al deseo social».
GD: “Me hacés pensar en los estudios sobre la interacción madre-hijo. El niño aprende a sentir el motor interno del deseo a través de la relación con un padre que le muestra que ese motor es importante. Le presta atención, toma el juego en sus manos, juega con el niño.”
MB: “Esto es difícil con una mamá que se la pasa mirando su teléfono celular… Tengo un recuerdo de cuando mi hija tenía dos años. Estábamos en el salón y yo escribía en la computadora. Ella me llama y yo le digo sí amor te oigo, pero sigo mirando la pantalla. Ella se acerca, me agarra de la barbilla y ¡me dirige la mirada hacia ella! Una vez estaba siguiendo a un niño de 3 años, Nicolás, que no dormía, tenía un monstruo en la cabeza. Le pedí que lo dibujara, queríamos ver la cara del monstruo, pero nunca dibujaba la cara. De todos modos, Nicolas mejoró. Doce años después su madre vino a verme, estaba destrozada porque su propio padre había muerto y no podía llorarlo, porque era un hombre horrible. Recuerda que un día su propio hermano lloró después de que su padre le pegara y le gritara: «No serás el primer niño que mate». Ese padre había estado en las fuerzas especiales en Argelia, había matado niños de verdad. Aquel día le dije a la señora: acabamos de descubrir la cara del monstruo de Nicolas.
Es en ese momento cuando decido que la pregunta que no quería hacer será la conclusión de nuestra entrevista. Tengo que hacerla. Continúa. “El niño no sabía nada de su abuelo. Me llamó la atención, yo estoy en el lado científico, el lado mágico me molesta, pero hay un componente hereditario, aquí era evidente y sin transmisión oral”. Al final de la entrevista me acordaré de los estudios sobre las formas de transmisión de los fantasmas de padres a hijos. El padre tiene los monstruos en la cabeza, no se los nombra al niño, pero los desvela a través de su mirada y ahí el niño ve el miedo y se asusta a su vez, la imaginación del niño ve el horror rondando. Así es como los monstruos saltan a través de las generaciones. Seguimos hablando de nuestras dificultades humanas, sonriendo juntos.
GD: “Has tenido experiencias vitales ricas, valientes y terribles. Hablaste del abuelo torturador y fuiste torturado. Dices: Me resistí a la tortura, pero hasta ese momento no sé si habría seguido resistiéndome. Yo por mí mismo sé que no lo habría conseguido, ¿qué te permitió resistir? ¿Qué valor interno le permitió hacerlo?”
MB: “No lo sé, nadie puede saberlo. Sí sé que conseguí engañar a los torturadores. Los convencí de que no era yo, me creyeron. Me preguntaron dónde estaba el comandante Pablo Ruiz. En realidad, era yo. Me preguntaron si era yo. Yo no estaba sentado, estaba así (imitando la posición de crucifixión) y contesté que no sé quién era el cabrón que decía que yo era Pablo Ruiz, que yo era el Negrito. Estaban convencidos. Los mandé a buscar a Pablo Ruiz, lo describí más o menos como me describieron los otros torturados. En un momento dado me trajeron a tres compañeros que habían hablado. Yo estaba allí con los ojos vendados, no podía verlos. Les preguntan: ¿es Pablo Ruiz, sí o no? Antes de que contesten, grito: ‘¿Lo encontraron?’. En ese momento los torturadores pensaron que mis compañeros me señalaban para proteger al verdadero Pablo Ruiz. Me hice un lío, un lío absoluto, y no entendieron nada más. En la confusión, en la pérdida de la noción del tiempo yo mismo había perdido todo sentido de la realidad, ¡había llegado a querer que encontraran al verdadero Pablo Ruiz! Llegó un momento en que me aterroricé. Cuando un torturador me dijo: ‘No entiendo si sos demasiado estúpido o demasiado listo’. En ese momento me pregunté qué respondería una persona estúpida. No pude encontrar una respuesta y esa fue una buena respuesta.”