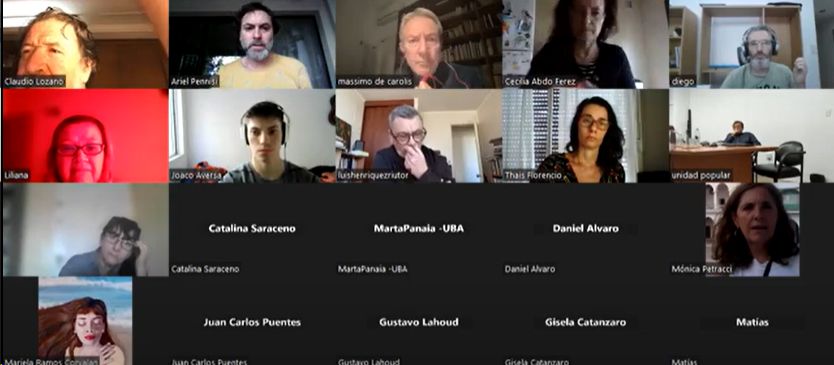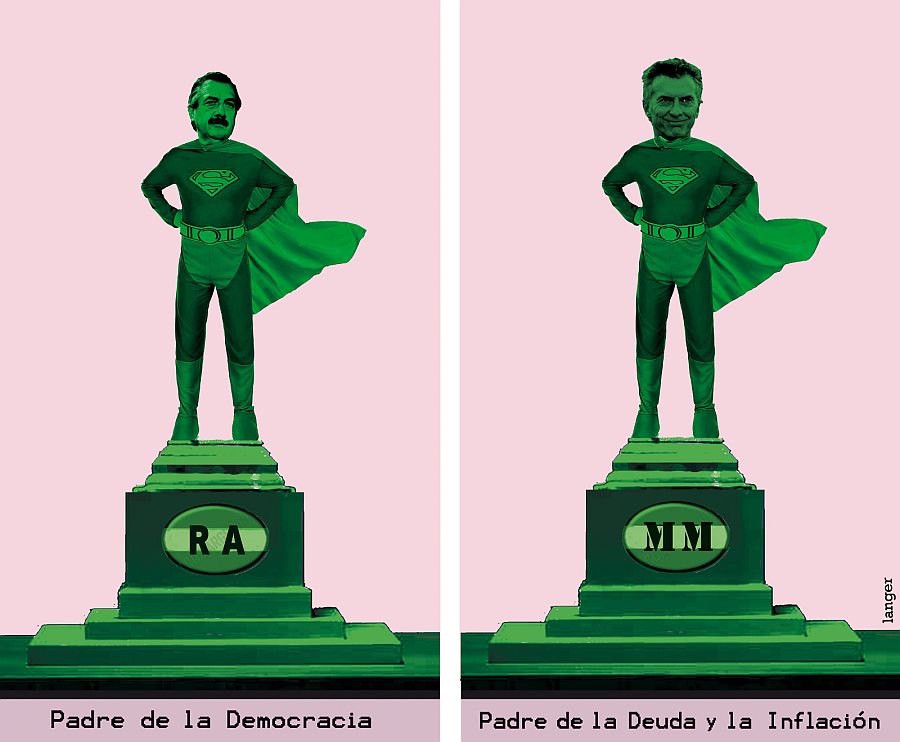Trump, el Estado y la revolución
Por BRANKO MILANOVC (economista serbo-estadounidense, Doctor en Economía por la Universidad de Belgrado, especialista en desigualdad, trabajó en el Banco Mundial, en la Universidad de Maryland y actualmente es profesor en el Graduate Center of the City University of New York
Decir que este nuevo Trump es distinto al Trump N.º 1 es una obviedad. Tanto Estados Unidos como el mundo han sido sometidos a una avalancha de decretos y decisiones que han cambiado las cosas a nivel interno e internacional. Han sido tres semanas de vértigo que aún no muestran señales de agotamiento y que han dejado en claro que el nuevo Trump gobernará de manera muy diferente al anterior.
Hay dos razones para esta diferencia.
La primera, menos importante, tiene que ver con la personalidad de Trump. En 2017, cuando llegó al poder, ni siquiera esperaba ganar la nominación republicana, mucho menos la presidencia. No estaba preparado y no sabía qué hacer. Su ideología era un rejunte de ideas tomadas de su experiencia en el negocio inmobiliario y los concursos de Miss Universo. Nunca había trabajado en el Estado ni ocupado un cargo electivo, así que ni siquiera tenía la más mínima idea de cómo aplicar técnicamente sus vagas convicciones. Puede que su ideología no haya cambiado, pero después de ocho años, el individuo ha madurado. Nadie que haya sido sometido a años de investigaciones, ataques mediáticos, juicios interminables, días enteros en los tribunales viendo sus (reales o imaginados) delitos expuestos, dos juicios políticos y al menos un intento de asesinato podría salir de esa experiencia siendo la misma persona. Todos los intentos de sacarlo del juego han fracasado. Ahora debe creerse un hombre de destino y, como tal, debe sentir la necesidad de dejar un legado duradero.
Pero el cambio más importante y trascendental en relación con el Trump N.º 1 es que ahora cuenta con Elon Musk y su banda de alegres transgresores, quienes están desmantelando el aparato estatal. Lo que están haciendo bajo el rótulo del Departamento de Eficiencia Gubernamental puede parecer novedoso para quienes nunca han vivido o estudiado un proceso revolucionario. La última gran transformación revolucionaria del Estado en EE.UU. fue obra de FDR en los años ‘30: destruyó el viejo Estado, creó uno nuevo y le dio funciones que perduraron durante décadas. Es el ABC del marxismo: un movimiento revolucionario, para sobrevivir, debe destruir el aparato estatal anterior y construir otro. Marx lo dejó claro al analizar la Comuna de París: “El próximo intento de la revolución francesa [la Comuna] no será ya, como antes, trasladar de una mano a otra la máquina burocrático-militar, sino romperla [énfasis de Marx]” (Carta a Kugelmann, 12 de abril de 1871). Lenin lo entendió perfectamente y lo aplicó al llegar al poder. Sin control del aparato estatal, toda revolución es incompleta y corre el riesgo de ser derrocada.
La actual revolución tiene características americanas. El Estado estadounidense se ha convertido en una maquinaria enorme, en gran medida desconectada de quien esté en el poder. Esto ha sido detectado por los ideólogos de la revolución trumpista: el aparato estatal sigue funcionando y produciendo los mismos resultados sin importar quién gobierne. Esto ocurre en muchos países, pero en EE.UU. se ha intensificado debido a la particularidad de que gran parte de las decisiones han sido “tercerizadas” o sustraídas tanto al Ejecutivo como al Congreso. El Departamento del Tesoro, ya sea bajo demócratas o republicanos, lo maneja Wall Street (Paulson, Rubin, Mnuchin, Brady, Summers y compañía); la Reserva Federal es legalmente independiente, y EE.UU., que en el siglo XIX era un “sistema de cortes y partidos”, ha vuelto a serlo, con un poder judicial que toma muchas decisiones políticas que, en otros países, recaen sobre los políticos. Si sumamos todo esto, se entiende que el poder del Ejecutivo es bastante limitado, no solo por los frenos institucionales del Congreso y la Justicia, sino también porque la toma de decisiones (monetaria, fiscal o regulatoria) está en manos de apparátchiks independientes que prestan escasa atención a quién gobierna.
Los ideólogos de la revolución trumpista (pienso especialmente en N. S. Lyons, autor de textos como The China Convergence y American Strong Gods) han identificado otro obstáculo para su proyecto: el aparato estatal ha sido copado por liberales extremos, cuya visión del mundo es totalmente opuesta a la de los revolucionarios trumpistas. Creen que esto se debe a la hegemonía intelectual liberal en las universidades de élite, los think tanks y las instituciones paraestatales, que han moldeado la cosmovisión de quienes ingresan al aparato estatal y garantizan su reproducción ideológica al seleccionar a sus reemplazos entre gente afín. Los ideólogos trumpistas interpretan esto como la consolidación de una clase profesional-gerencial liberal (PMC, por sus siglas en inglés) cuyo dominio proviene del control de la producción de conocimiento. Personalmente, no me convence esta explicación, ya que ignora las relaciones de producción y las estructuras materiales en las que se expresan las contradicciones fundamentales. Pero, en cualquier caso, la hegemonía liberal en la producción intelectual se traduce en el control del aparato estatal a través de su personal.
Si este diagnóstico es correcto, entonces la conclusión es clara: los revolucionarios deben tomar el control del Estado y/o destruir su aparato existente. Esto significa que la purga debe ir mucho más allá de los cambios de personal habituales cuando asume un nuevo presidente, que suelen afectar solo a los altos cargos políticos. Para hacerse con el aparato estatal, la purga debe ser mucho más profunda: es necesario colocar cuadros políticos en puestos técnicos de todo tipo. Como muchos organismos estatales ya están fuera del control del Ejecutivo, como la hegemonía ideológica de la derecha llevaría décadas (si es que alguna vez se logra) y como el aparato estatal es hostil al trumpismo, los revolucionarios concluyen que, incluso ganando una elección tras otra, lograrían pocos cambios. La espuma de la superficie cambiaría, pero el núcleo del Estado seguiría intacto.
Esto explica la urgencia revolucionaria por asegurar cambios duraderos. A menudo se ridiculiza a los trumpistas diciendo que quieren destruir el “Estado profundo” para luego afirmar que tal cosa no existe en EE.UU. Pero esta crítica es ingenua: asume que el “Estado profundo” solo puede existir bajo la forma de un estamento militar autónomo, como en Turquía o Pakistán. En EE.UU. esto no ocurre, o al menos no de manera evidente. Por otro lado, reducir el intento trumpista de capturar el Estado a una simple cuestión de partidismo es una crítica vacía: toda ideología es partidista. Solo quienes viven en una fantasía pueden creer que las decisiones económicas nacionales e internacionales son meros asuntos técnicos. Este es el argumento de las élites para presentarse como expertos neutrales que deben ser dejados en paz para hacer lo que han venido haciendo. Ambas críticas al trumpismo fallan en comprender lo esencial. El objetivo de los revolucionarios es tomar el aparato estatal, y en el contexto estadounidense esto significa una purga del personal (como ocurrió en la Revolución Cultural china o en las transiciones postcomunistas de Europa del Este). Esto no tiene nada que ver con la existencia de un “Estado profundo” al estilo turco ni con la polarización partidaria: tiene que ver con el poder. La lucha entre Elon Musk y sus aliados contra sectores del Estado estadounidense es, en última instancia, la lucha clásica de todo movimiento revolucionario que busca dejar su huella en la historia.
Traducción de Franco Ingrassia