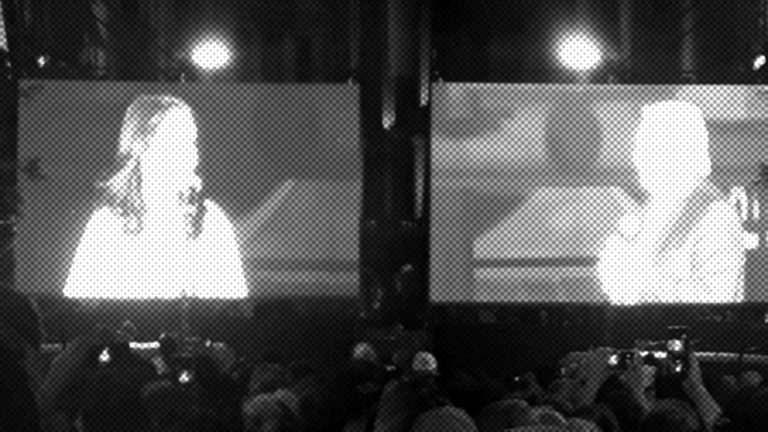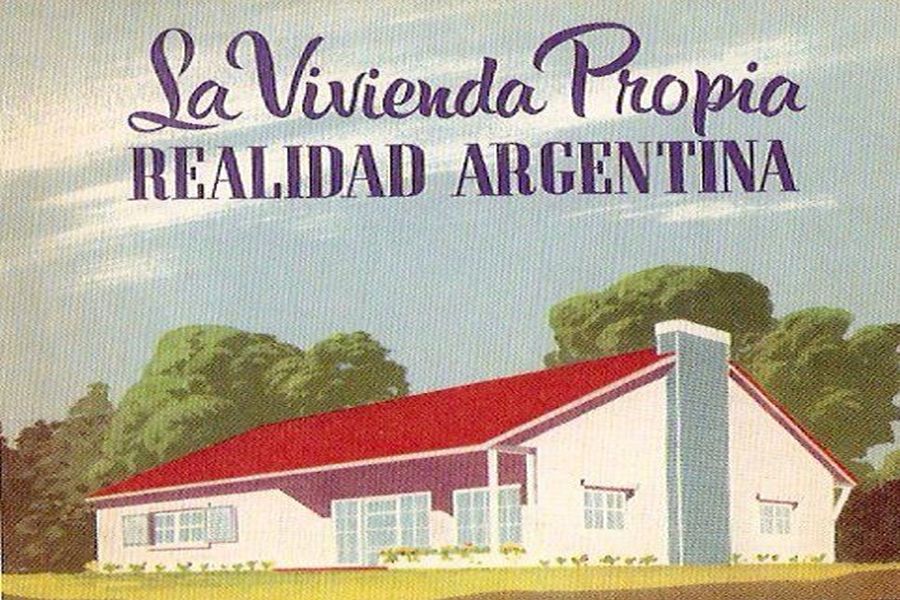Algunas claves del turbulento mundo en que vivimos.
GUSTAVO LAHOUD (Magíster en Defensa Nacional, docente, especialista en geopolítica y en temas energéticos, integrante del IPyPP y del equipo de Coyunturas, autor de Contra el tarifazo -Red Editorial)
Este texto tiene como objetivo central identificar algunas tendencias y procesos relevantes en el orden global que inciden en la dinámica regional de poder en América Latina, donde el vínculo con los Estados Unidos constituye un eje central de características histórico-estructurales.
En primer lugar, el comienzo del segundo período de gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, nos trae tanto viejas preocupaciones como nuevos desafíos. Por un lado, en lo que respecta a la dinámica de poder mundial, el impulso de la administración Trump vuelve a recorrer el camino ya reconocible de la disputa geoestratégica con China que se canaliza a través de diversas dimensiones del poder. En efecto, las tensiones multidimensionales recorren desde lo tecnológico en diversos frentes hasta lo económico, comercia y financiero y lo vinculado con otras áreas sensibles en función de las agendas de la transición hacia nuevas formas de producción energética al calor del avance de la problemática del cambio climático.
Por el otro, en estos meses aparece una novedad en el escenario de esa disputa geoestratégica con importantes repercusiones geopolíticas que Trump intenta plantear ante China. Se trata de la intensificación de un tipo de ofensiva que parece tener eje en un doble pivote: el relanzamiento de una agresiva política arancelaria que, desde comienzos de abril de 2025 tiene como objeto central a China, combinado con una estrategia de reforzamiento de las llamadas cadenas cortas de valor, en detrimento del alcance de las cadenas largas de valor que han sido características del abordaje de la globalización de cuño financierista que los Estados Unidos han propiciado desde fines de la Guerra Fría. Este doble objetivo parecer ser parte del centro neurálgico de la estrategia trumpista en esta coyuntura. Por cierto, dado el carácter disruptivo que tal propuesta tiene en un sistema internacional sometido a tiempos convulsos e incertezas desafiantes, augura la persistencia de conflictos de diverso tipo.
En relación a ello, este impulso hacia lo que podría denominarse como estrategia desglobalizadora, podría chocar en el corto y mediano plazo con la profundidad de los vínculos económicos, financieros y comerciales que China ha construido en diversas regiones del sistema internacional. En efecto, las interdependencias desplegadas en distintos campos de la actividad económica, las múltiples estrategias desarrolladas por China en Asia Pacífico, África, Europa y América Latina y la persistencia de un avance multidimensional del país asiático proyectado desde el peso específico del proceso de exportación de capitales e inversiones chinas en distintas áreas estratégicas, configuran un complejo entramado de acciones e intereses sobre los que China ha trabajado consistentemente en las últimas tres décadas. En ese sentido, es claro que la respuesta china ante la ofensiva estadounidense se proyecta de múltiples maneras y no deja de ser pertinente señalar que las máximas autoridades de la conducción política china hagan eje en la importancia de un mundo abierto ligado a los intercambios recíprocos y a la consolidación de redes comerciales de alcance global y regional que se constituyan, simultáneamente, en impulso a mayores niveles de apertura en los respectivos mercados.
Probablemente, estemos ante un juego en espejo en el que la guerra de nervios desplegada por los Estados Unidos con el objetivo de frenar el impulso chino en múltiples áreas, sea respondida con un arsenal de contramedidas que den muestra de este complejo entramado de interdependencias mutuas que se han configurado durante las últimas décadas.
En segundo término, esta disputa geoestratégica asume características impredecibles en las dimensiones tecnológica e informacional del poder, teniendo en cuenta la relevancia que este capitalismo de plataformas y redes ligado a la emergencia de nuevos actores en la economía internacional adquiere en la disputa abierta por nuevos modos de acumulación del capital en la era de la inmaterialidad y de la explotación intensiva del conocimiento humano con fines abiertamente lucrativos.
En esos planos, el enfrentamiento creciente en el ámbito de la denominada inteligencia artificial entre grandes actores del sistema internacional configura una de las tendencias más desafiantes para el devenir de los asuntos humanos y de la política internacional. En efecto, las múltiples inserciones posibles de estas nuevas tecnologías en diversos campos de la economía, el debate creciente sobre el tipo de acceso de la población a estas nuevas herramientas y el modo de control y/o regulación públicas puestos en debate entre los gobiernos y otras estructuras de índole intergubernamental, constituyen áreas de despliegue y debate abierto con repercusiones difíciles de desentrañar.
En tercer lugar, una de las tendencias desplegadas en los últimos años de la mano de las nuevas tecnologías de producción limpia de energía en el marco del denominado cambio climático, ha tenido a China como actor central, lo que se ha visto en el rol dominante que este país adquirió en los eslabones de producción más tecnológico intensivos en campos que van desde la producción de piezas, equipos y bienes finales en los sectores de la industria eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, movilidad híbrida y eléctrica y en el desarrollo creciente de nuevos métodos de almacenamiento de energía a partir del uso intensivo de insumos y compuestos obtenidos de minerales críticos como el litio, el cobalto, el cobre, el grafito o las denominada tierras raras. En concreto, por un lado, aparece en el horizonte la puja por el control de estos nuevos espacios de producción de valor en el mundo, donde China ha desarrollado, en las últimas dos décadas, una acumulación de capacidades significativas en los sectores de mayor tecnología en estas cadenas productivas y, por el otro, la disputa por el control de las fuentes de abastecimiento de estos recursos críticos que suelen concentrarse en determinados países y regiones. Es precisamente en estos dos eslabones de las cadenas productivas donde la disputa planteada por los Estados Unidos puede cobrar un renovado impulso. Asimismo, ambos países lideran estrategias orientadas a asegurar suministros críticos de este tipo de minerales[1], lo que deriva en el intento de conformar alianzas afines a los respectivos países y, simultáneamente, afrontan desafíos contrapuestos en lo que respecta a las lógicas de producción, comercialización y control de mercado que resultan relevantes para consolidar una presencia perdurable en las dinámicas competitivas de la economía política de los minerales críticos. Por cierto, ese escenario es cambiante en términos geoeconómicos y geopolíticos, y resulta fundamental monitorear estos movimientos de manera constante.
Este mercado en particular, reproduce el tipo de prácticas y acusaciones mutuas que ambos países se prodigan en un contexto altamente competitivo y conflictivo. De hecho, funcionarios de la pasada administración Biden, acusaron a China por una sobre oferta deliberada en el mercado del litio, lo que ha provocado una caída abrupta en los precios, y afectó así a las empresas que compiten en este sector. A finales de 2022, el precio del carbonato de litio rondaba los 80.000 dólares por tonelada; sin embargo, para 2024, el precio había caído a 12.000 dólares.[2] En efecto, Estados Unidos acusa a China de promover políticas comerciales desleales, distorsivas y monopolistas en el funcionamiento de los mercados de oferta y demanda de los recursos minerales críticos, al tiempo que manifiesta su preocupación por las prácticas de China en relación con la propiedad intelectual, la transparencia y el cumplimiento de normativas laborales y ambientales.[3]
Por su parte, recientemente se ha conocido información preliminar sobre el hallazgo de un yacimiento en el sur de Arkansas, Estados Unidos, que podría contener entre 5 y 19 millones de toneladas de litio disueltas en salmuera. Si esta información se corrobora, es decir, si estos recursos se certifican como reservas existentes y disponibles para la extracción con fines productivos, podría impactar en cambios importantes en un aspecto sensible de la cadena de valor de la actividad, como es la seguridad de suministro en los eslabones iniciales de la actividad. Ello supondría que los Estados Unidos amplía margen de maniobra en términos de mayor capacidad de abastecimiento propio y, por ende, menor dependencia de importaciones de diversos compuestos basados en este mineral crítico.[4] Este es un ejemplo del tipo de hechos que pueden incidir en las estrategias de los actores, de manera tal que tanto el mercado del litio como el de los minerales críticos- entre ellos, las llamadas tierras raras-, están sometidos a cambios permanentes y nuevas reconfiguraciones de los actores y las posibles alianzas.
Por otro lado, en lo que respecta a la problemática energética en general, Trump ha vuelto a plantear algo ya conocido: la ofensiva en pos de erigir a los hidrocarburos en el centro de la política energética estadounidense orientada a asegurar mayores volúmenes de abastecimiento propio y seguro y precios más accesibles para fortalecer una de las banderas del trumpismo, lo que ha sido llamado como el proceso de reindustrialización de los Estados Unidos. En efecto, en los últimos años, la estrategia de seguridad energética del país del norte, ha pivoteado en torno al agresivo desarrollo de los recursos hidrocarburíferos no convencionales, la reducción del peso específico de proveedores de países integrantes de la OPEP y de otros que asocian generalmente sus estrategias productivas a las del cartel de países productores de hidrocarburos y la obtención de precios internacionales de los hidrocarburos que, mientras recortan potenciales ganancias de países competidores, refuerzan la estrategia de reindustrialización y de uso intensivo y creciente de la energía fósil en un mayor desarrollo de los mercados combinados de blockchain, monedas electrónicas e inteligencia artificial. En estas tendencias descritas, podrían cruzarse agendas y actores múltiples, más aún si se tiene en cuenta que el futuro desarrollo de las nuevas modalidades de economía del conocimiento interpenetradas por esquemas de valorización financiera, necesitarán mayor acceso a energía abundante y barata.
La evolución de la economía política de los hidrocarburos debe observarse con extrema cautela, ya que la ofensiva impulsada por los Estados Unidos podría encontrar resistencias no solo en los actores rivales antes identificados en materia de geopolítica de los hidrocarburos, sino en las corporaciones de hidrocarburos que forman parte de la anglósfera y que observan con recelo la posibilidad que esta estrategia orientada a asegurar disponibilidad con precios más bajos del barril de crudo, derive en recortes importantes de rentabilidad, lo que conspiraría contra nuevos portafolios de inversiones. Sin embargo, este escenario hay que observarlo con cautela y en tiempo real, ya que la disputa parece centrarse en la resistencia de las grandes petroleras a evitar recortes en su rentabilidad, mientras que no se conocen con certeza informaciones que permiten concluir en que márgenes de cotización del barril de crudo se garantizarían utilidades para los jugadores del sector. Por cierto, ello referido al mercado estadounidense de recursos hidrocarburíferos no convencionales. En efecto, se habla de fronteras de precios que oscilarían en los 55 a 60 dólares como cotizaciones que configurarían un piso debajo del cual las empresas considerarían poco rentable la continuidad de la explotación no convencional. Esta disputa está abierta y resulta pertinente monitorear su evolución.
Ahora, la profundización de estas posibles conexiones, deja al descubierto la contradicción creciente y la disputa abierta con las agendas que persiguen la consolidación de procesos de transición productiva a través de la incorporación creciente de fuentes no convencionales de generación de energía, entre ellas, las renovables.
Un corolario de estas controversias, es el debilitado espacio de acción mundial y regional que ha quedado disponible para las agendas de promoción de políticas que internalizan el cambio climático y las externalidades acumuladas de un crecimiento capitalista intensivo en el uso de energía y bienes que durante más de 150 años han caracterizado los procesos productivos, como dos caras de una misma moneda de la fuga hacia delante del sistema en su desafío permanente por el logro de la acumulación de capital y de obtención de utilidades. También en estas agendas en disputa, se observan modos de abordaje diferentes si se mira en detalle el accionar de los Estados Unidos y China. La dimensión socio ambiental de las políticas productivas y las agendas que han pivoteado en las últimas tres décadas sobre la prioridad de encarar cambios urgentes en los modos de producción, han quedado en un peligroso impasse, situación que configura uno de los aspectos más ominosos en el devenir de los asuntos mundiales en los próximos años.
En estas áreas, el rol de los Estados y el reconocimiento de actores no estatales relevantes en diversos escenarios regionales donde se configuran disputas por el acceso a y el control de fuentes de bienes naturales renovables y no renovables críticos para una multiplicidad de procesos productivos, se han visto debilitados al calor del avance de fronteras extractivas que asumen el sino de los tiempos: desposesión y fragmentación territorial, cuya contracara es la consolidación del control del poder económico trasnacional a través de diversas configuraciones espaciales según las articulaciones existentes en los territorios. Asimismo, las cosmovisiones que hacen eje en la comunidad universal de bienes, la idea de patrimonio común y/o público construido durante generaciones y la relevancia de la armonía comunitaria en el uso de los bienes comunes, se han visto profundamente debilitadas en esta disputa creciente que cobra ribetes dramáticos en regiones como Nuestra América, donde importantes comunidades de pueblos originarios y población rural, han sido blanco preferido en los conflictos por el control de los suelos y de la tierra cultivable.[5]
A su vez, en esta dinámica de competencia estratégica creciente entre ambos jugadores globales, la díada energía-alimentos constituye un eje central de la puja geopolítica con particular incidencia en nuestra región latinoamericana. Esta situación hay que verla en perspectiva de la evolución del escenario de guerra ampliada entre Rusia y Ucrania, que se ha consolidado en términos de su potencial disruptivo en la dinámica económica y comercial de Eurasia y, por extensión, ha influido en la creciente incertidumbre en lo que respecta a la evolución regional y mundial de los mercados de commodities energéticas y cerealeras. A todo esto, debe señalarse que la situación geoestratégica global se complica aún más con el conflicto armado entre Israel y Hamas, lo que puede tener consecuencias desestabilizadoras en regiones de Eurasia, el cuerno de África y la península arábiga, tal como se expuso con anterioridad.
Por su parte, la evolución de la dimensión geoestratégica está fuertemente impactada por las dinámicas descritas anteriormente. En efecto, los dos grandes actores con capacidad de proyección e influencia globales, Estados Unidos y China, parecen intensificar sus disputas por delegación en diversos territorios que constituyen tanto espacios de circulación productiva significativos, como áreas promisorias para el avance de proyectos extractivos a gran escala en las áreas de hidrocarburos y minerales críticos. En ese sentido, la puja creciente en los mares, las áreas de influencia de las plataformas continentales en las regiones asiáticas, el estrecho de Taiwán, entre otros, constituyen áreas de posible aumento de tensiones entre los dos grandes actores. También debe ponerse en perspectiva el grado de avance y desarrollo de la llamado Iniciativa de la Franja y la Ruta encarada por China desde 2013. La alta volatilidad y fragmentación geopolítica reinante, podría impactar en el despliegue futuro de esta ambiciosa estrategia de expansión geoeconómica y geopolítica china, más aun teniendo en cuenta que muchos países latinoamericanos se han sentido atraídos por la incorporación a este mega proyecto.
Finalmente, los escenarios de los conflictos ruso ucraniano y de cercano oriente, antes que despejarse parecen ensombrecerse aún más. En efecto, mientras Trump intenta desplegar una estrategia que apuntaría al desinvolucramiento de los Estados Unidos en el apoyo militar, armamentístico, logístico y de inteligencia a las fuerzas ucranianas, la Unión Europea parece profundizar una estrategia de apoyo a Ucrania, lo que incentiva las ya delicadas tensiones con la Federación Rusa. Es importante tener en cuenta que, entre febrero de 2022 y abril de 2025, el apoyo financiero de los Estados Unidos y la Unión Europea sumó una cifra cercana a los 200.000 millones de dólares en todo tipo de armamentos y dispositivos bélicos para sostener el esfuerzo de guerra ucraniano. Resulta claro que Trump busca desalentar la continuidad del conflicto, tal como se manifestó en la reunión bilateral entre Estados Unidos y Ucrania realizada el pasado 28 de febrero de 2025 en la Casa Blanca y que asumió ribetes escandalosos a partir de la difusión del conflictivo intercambio entre ambos líderes que confrontaron sobre la continuidad del conflicto. Aquí asume relevancia el monitoreo permanente del vínculo de los Estados Unidos con la Federación Rusa a los efectos de apreciar si un escenario de estancamiento del conflicto ucraniano podría derivar en mayores tensiones en la relación bilateral, al tiempo que, detrás de escena, aparece otra arista del problema, ligada a la continuidad del compromiso financiero y geoestratégico de los Estados Unidos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
En estas dinámicas atlantistas, resulta importante observar el devenir del vínculo entre Estados Unidos y Gran Bretaña, Francia y Alemania como países más relevantes del concierto europeo en perspectiva del avance de la relación con China en diversos campos de la realidad europea. Asimismo, el afianzamiento de estrategias de guerra cognitiva de amplio espectro y su posible vinculación con la inteligencia artificial, configuran aspectos gravemente preocupantes en el devenir de la relación entre los principales actores con capacidad de proyección de poder en el sistema internacional. Como parte de ello, la estabilidad de los acuerdos nucleares entre los Estados Unidos y la Federación Rusa configura una de las aristas más inquietantes en el despliegue de los próximos acontecimientos mundiales. En efecto, nos preguntamos si es posible, en este escenario, recuperar una estrategia tendiente al control armamentístico nuclear que pavimente el camino para un paulatino desarme en los múltiples planos de despliegue de armas nucleares tácticas y estratégicas.
Mientras tanto, la guerra en Gaza y la profundización de la ofensiva israelí genera aún más inestabilidad regional, la que podría alimentarse si las incipientes negociaciones entre los Estados Unidos e Irán para reflotar el llamado acuerdo nuclear se estancan o fracasan, dificultando aún más un futuro de estabilidad en la región. Asimismo, la continuidad de la guerra en Yemen y el involucramiento de Arabia Saudita en ese conflicto constituye otro foco de inestabilidad. A su vez, es importante tener en cuenta que, en los últimos años, Arabia Saudita e Irán han ensayado un acercamiento en sus vínculos muy orientados a pacificar la conflictividad creciente en la región y el protagonismo de ambos países en las dinámicas de los conflictos cruzados que atizan el fuego de la discordia de manera permanente. En ello, China ha jugado un rol componedor, lo que no hace más que remarcar una arista de la política exterior china orientada a afianzar procesos de pacificación en áreas bajo conflicto abierto y reforzar las perspectivas de construcción multilateral en el sistema internacional.
Y en el marco latinoamericano, ¿qué vemos?
Uno de los aspectos más preocupantes de la coyuntura regional es el agravamiento de los procesos de inestabilidad político-institucional atravesados por fenómenos de diverso origen, que van desde la creciente debilidad de los aparatos estatales de regulación estatal hasta la incidencia creciente de desafíos a la seguridad pública con la expansión de delitos complejos de fuerte repercusión en el entramado social y político de nuestros países.
En este sentido, el avance del crimen organizado unido al narcotráfico y su significativa capacidad para mutar estructuras, redes, logística y modus operandi en diversas geografías de América Latina constituye uno de los procesos más desafiantes en términos de su potencial de desestabilización política institucional, económica y social. Países como México, Ecuador y Perú en la región del Pacífico y las fronteras del Noroeste y Noreste argentino son algunas de las áreas que resulta relevante observar con cuidado ante el avance de diversos desafíos que ponen en jaque la capacidad de intervención preventiva y activa de los Estados. Un aspecto complementario a esta dinámica que debilita los entramados institucionales, es la opacidad existente en lo que respecta al rol de los Estados Unidos en el vínculo con los países de la región en la variada gama de temas y procesos que impactan en el entorno de la seguridad regional e internacional. Las temáticas de narcocriminalidad, delitos complejos y terrorismo son parte de las tradicionales agendas estadounidenses que han implicado la securitización de las políticas de prevención y control de delitos de estas características.
Otra de las dinámicas que afectan la gobernabilidad de nuestros países es el agravamiento de la situación migratoria con especial incidencia en América Central y México. En esta agenda, los Estados Unidos han presionado con políticas abiertamente represivas y punitivas, con el resultado de criminalizar las políticas migratorias, cuyos orígenes están claramente ligados a la extensión de fenómenos combinados de falta de trabajo, crecimiento de la pobreza y la marginalidad e informalidad en materia laboral, todo lo cual configura un caldo de cultivo propicio para las políticas de securitización señaladas desde el norte del hemisferio. Los casos de Guatemala y su frontera con México, la particular situación de El Salvador con la reelección de Bukele, configuran dos de los lugares problemáticos a monitorear en lo que respecta a la evolución de estos procesos de control social y avance de políticas securitistas represivas. En este aspecto, la administración Trump ha tomado medidas que han reforzado la cosmovisión represiva, abultando presupuestos para las guardias fronterizas, implementando procesos continuos de deportaciones de población latinoamericana que se encuentra en los Estados Unidos en situación de ilegalidad y presionando a diversos países de la región para que adopten criterios igualmente restrictivos. Mientras esta política migratoria se despliega, arrecian presentaciones judiciales de diversas organizaciones en los Estados Unidos para frenar el avance de este tipo de políticas de fuerte control y represión en materia migratoria. El telón de fondo de estas políticas, es el escenario de recortes presupuestarios permanentes encarados por la Oficina de Eficiencia Gubernamental a cargo del magnate Elon Musk, situación que configura conflictos latentes de diverso tipo que ya se han expresado en la cotidianidad política estadounidense. A su vez, este esquema de alianzas en el poder y su funcionamiento futuro debe ser observado con atención, ya que la inestabilidad parece ser el sino de esta administración, al tiempo que la articulación entre diversos intereses corporativos y políticos que está en juego detrás de escena, augura potenciales conflictos que no pueden soslayarse.
Por otro lado, en los planos económico, financiero y comercial, los Estados Unidos están protagonizando una decidida ofensiva sobre nuestra región al calor del aumento de tensiones globales con la República Popular China, relación bilateral que oscila entre la consolidación de una sorda competitividad estratégica en diversos mercados y áreas de políticas y los enfrentamientos discursivos y la sucesión de desafíos ligados a la presencia marítima de los Estados Unidos en la región asiática que constituye la frontera de seguridad de China. Precisamente, el mar oriental y sur de China y el asunto Taiwán constituyen tres puntos de conflictividad en la dinámica de la geopolítica marítima con repercusiones globales.
Esa ofensiva estadounidense sobre nuestra región se manifiesta en el objetivo geoeconómico orientado a presionar a los múltiples intereses chinos desperdigados en diversos puntos del continente y que cruzan áreas de políticas comerciales y estrategias de inversión. Ya es un dato de la realidad el hecho que países como Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, Venezuela y hasta México, son actores relevantes en el vínculo comercial con China, proceso que se ha fortalecido paulatinamente en las últimas dos décadas.
Pero, además, hay otro ángulo en la dinámica económica que está relacionado con el avance de proyectos de inversiones en áreas críticas tanto desde la mirada china como estadounidense. Una de las áreas más relevantes es la de infraestructuras críticas de posible uso dual en zonas aeroportuarias y marítimas, como así también en proyectos que cruzan las telecomunicaciones y las políticas aeroespaciales y satelitales. En efecto, puertos, logística marítima, infraestructura satelital constituyen una tríada de intereses materiales de alta sensibilidad para el vínculo de nuestros países con ambas potencias. Uno de los proyectos más relevantes en los últimos años fue la posible construcción de un nuevo canal interoceánico en territorio nicaraguense que sería financiado por China. Ese proyecto ha quedado en la nebulosa, aunque China sí ha materializado una multimillonaria inversión en el proyecto portuario de Chancay, que ya se ha transformado en un gran hub logístico y comercial en la región del Pacífico sudamericano.[6]
Asimismo, el crecimiento del vínculo comercial entre China y México es un proceso abierto que inquieta en los Estados Unidos y constituye un aspecto de la agenda a observar en el futuro.
Además, otra de las áreas económicas críticas es el sector minero, particularmente el de la explotación litífera. El Noroeste argentino y el llamado triángulo del litio, ha sido un área de paulatino aumento de la presencia exploratoria en materia de inversiones por parte de China. Por ello mismo, la política minera litífera es hoy uno de los ejes del avance estadounidense sobre nuestra región con el objetivo de frenar el continuo avance de capitales chinos. Ello se inscribe dentro de la estrategia de promoción de la seguridad de suministros de minerales críticos- entre ellos litio, cobre, cobalto, grafito y otros minerales conocidos como tierras raras-, que son esenciales para el avance de las políticas de movilidad sustentable híbrida y eléctrica, que tiene impactos tanto en la evolución de las inversiones en la industria automotriz y en las agendas de diversificación de la matriz de generación y consumo de energía. En efecto, esta estrategia ha sido uno de los puntos centrales identificados por la Generala Laura Richardson, exJefa del Comando Sur, en sus visitas a nuestra región y, particularmente, a nuestro país a comienzos de abril de 2024.[7]
Por otro lado, estas tendencias deben ser puestas en perspectiva de la inestable e impredecible evolución de la economía de los Estados Unidos y, por cierto, del resto de los países del sistema internacional, ya que tanto las dinámicas de funcionamiento de los mercados de oferta y demanda de bienes y servicios como los consolidados problemas en materia de logística, transporte y suministros que han impactado en el andamiaje de las cadenas globales de valor a partir del agravamiento de la situación pandémica en el bienio 2020-2021, siguen influyendo en las perspectivas de mayor debilidad sistémica y en las percepciones de los actores económicos. En este sentido, las estrategias de nuevos regionalismos a partir de las dinámicas logísticas impactadas por lo que se llama cadenas cortas regionales de valor (reshoring, nearshoring), pueden configurar un nuevo escenario de las disputas económicas, comerciales y financieras en el fragmentado orden mundial. Y, desde ya, estas dinámicas pueden adquirir una incidencia fundamental en nuestra región. En esa óptica, será relevante monitorear la evolución de la estrategia estadounidense, que se ha descrito al comienzo del artículo, y el modo en que puede impactar en la región latinoamericana este enfoque neo regionalista orientado a profundizar una estructura productiva reprimarizada, lo que se presenta como una gran amenaza para la región.
Por último, desde la perspectiva geoestratégica militar, hay varias regiones de América Latina sobre las que pueden configurarse procesos de tensión creciente. Uno de ellos, es el control y acceso a la región amazónica, donde Brasil ha desarrollado, de la mano del gobierno de Lula Da Silva, una renovada política de proyección estratégica orientada a la preservación ambiental y a la racionalización del paradigma extractivo que ha dañado gravemente la integridad de la región amazónica en las últimas décadas. Esto hay que verlo en perspectiva de la evolución de la relación de Brasil con China, que ha reforzado sus compromisos con la potencia asiática en el marco del Brics, lo que ha sido visualizado como un desafío estratégico por los Estados Unidos. Desde esta óptica, puede comprenderse la creciente presión estadounidense sobre Argentina para el logro de una agenda más abiertamente funcional a los variados intereses del país del norte.
Otro de los territorios potencialmente conflictivos, es el caribe venezolano, donde se ha reactivado un conflicto limítrofe de vieja data que parecía ya solucionado hace décadas entre Venezuela y Guyana; el eje central de esa dinámica conflictiva está acicateado por la creciente explotación petrolífera protagonizada por Exxon Mobil en el litoral marítimo del Esequibo sobre la que ambos países tienen perspectivas relevantes en términos de acceso y control.
A su vez, la región del Caribe sigue estando bajo la presión geoestratégica estadounidense con eje en la situación de Cuba. Allí Estados Unidos ha puesto su mirada en los vínculos con China y la Federación Rusa, aspecto que liga también la situación política de Nicaragua y Venezuela. Junto con ello, la presencia de China en la configuración de renovadas relaciones con países como Honduras o Nicaragua abre la perspectiva de múltiples áreas de interés con centro neurálgico en la mutua promoción comercial.
En este escenario sucintamente descrito, qué puede decirse de la situación de la República Argentina. En principio, se pueden mencionar tres grandes áreas geográficas significativas desde este enfoque que cruza geopolítica y geoeconomía. Por un lado, la centralidad creciente del espacio de explotación hidrocarburífera no convencional en Vaca Muerta, atraviesa intereses de diversa índole. Allí gravitan los actores nacionales y subnacionales de gobierno, junto con actores corporativos nacionales y trasnacionales y diversas organizaciones de la sociedad civil. Estos entramados configuran relaciones que suelen ser muy difusas y, por ende, el abordaje sistémico suele ser muy problemático, lo cual debilita las capacidades de intervención sobre estas mismas realidades en dos grandes orientaciones, tanto las enfocadas en materia regulatoria como extractiva. A su vez, resulta pertinente observar cómo será la evolución del despliegue productivo y de inversiones de los principales jugadores de la industria hidrocarburífera. En tal sentido, más allá de la aprobación, a mediados de 2024, de nuevos instrumentos de promoción de grandes inversiones como el RIGI, inserto en la llamada Ley Bases, debe observarse que, entre fines de 2024 y comienzos de 2025, se han conocido decisiones de importantes actores con proyección mundial en los negocios hidrocarburíferos como Total Energies, Exxon Mobil o Petronas[8], que han oficializado decisiones de desinversión en los plays de Vaca Muerta. La contracara de ello, es la consolidación de actores económicos más ligados a capitales nacionales con presencia de capitales extranjeros, configurando una realidad productiva que se concentra exclusivamente en las estrategias extractivas en la formación Vaca Muerta en la cuenca neuquina. Esta evolución entraña consecuencias negativas para la consolidación de una política hidrocarburífera equilibrada y armónica en términos federales y genera espacios para la creciente desintegración de la trama productiva nacional. Entre los principales actores, YPF y Vista Oil &Gas son dos de los principales ganadores coyunturales de esta dinámica en desarrollo.
Por otro lado, un espacio transfronterizo vital en la actual coyuntura como trama en disputa, es el denominado triángulo del litio, que tiene sus propias complejidades multidimensionales tanto en Argentina, como en Bolivia y Chile. Tanto los actores, los intereses en juego como las configuraciones de los entramados que es importante identificar, constituyen una realidad compleja que es no sólo un nuevo pendiente geoestratégico, sino un espacio abierto a la recreación del diseño institucional en términos regulatorios y extractivos. Asimismo, junto con estas agendas, pueden identificarse otras de menor presencia o protagonismo en el debate nacional, pero que probablemente orientarán nuevas definiciones en el plano de las transformaciones productivas ligadas a la transición energética. Nos referimos a la electromovilidad y a las iniciativas orientadas a la promoción del hidrógeno.
Por último, el gran espacio de la denominada red navegable troncal del complejo Paraguay Paraná, configura un escenario relevante para la circulación de mercancías agroalimentarias que suelen tener destino de exportación a grandes mercados mundiales. En este punto, las dinámicas de circulación y exportación están impactadas por la relativa capacidad de maniobra de los actores involucrados, que también constituyen un delicado entramado público-privado, nacional-subnacional, nacional-trasnacional, que resulta fundamental identificar y comprender.
Por ende, desde la dimensión geoestratégica, se han mencionado solo tres configuraciones espaciales que es importante monitorear de manera permanente, mientras que podrían señalarse otras dinámicas conflictivas potenciales en el sur del país o en las regiones mediterráneas, del noroeste, noreste y cuyana, que expresan clivajes que atraviesan el potencial acceso y/o posible explotación de fuentes de bienes hídricos, minerales y alimentarios. En tal sentido, la puja en torno a la tierra como factor productivo atraviesa también realidades, temporalidades y percepciones de gran complejidad y diversidad.
Por su parte, la configuración dinámica de los espacios marítimos en el Atlántico Sur suma, permite identificar la vigencia de un conflicto de larga data con una potencia ocupante, Gran Bretaña, que proyecta presencia y control marítimos desde las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur hacia los espacios marítimos circundantes y en perspectiva de la ampliación estratégica hacia el continente antártico. Todo ello constituye un desafío mayúsculo para la integridad soberana de un Estado ribereño como el argentino, cuyo 63% de territorio es marítimo. Asimismo, la perpetuación de la política de hechos consumados perpetrada por Gran Bretaña en el Atlántico Sur, consolida un escenario inestable y amenazante para los intereses nacionales estratégicos. En este aspecto, resulta prioritario observar la evolución de lo que hasta ahora es la potencial explotación hidrocarburífera que la empresa israelí Navitas en alianza con la firma inglesa Rockhopper Exploration estarían en condiciones de comenzar hacia el 2026 en campos de la cuenca Malvinas Norte en nuestro Atlántico Sur ocupado. Se trata del proyecto Sea Lion, sobre el que el gobierno ilegítimo de ocupación en las Islas Malvinas viene trabajando hace por lo menos 15 años bajo la tutela británica. Esta situación, de concretarse, consolidaría aún más la estrategia de avance británico en la región con dirección al acceso y control de la Antártida.[9]
En la perspectiva descriptiva y analítica de la evolución de los intereses marítimos nacionales, los nudos problemáticos que cruzan las potencialidades de las explotaciones económicas en las actividades ictícolas e hidrocarburíferas en el Atlántico Sur, se recortan contra la mirada proveniente de la dimensión ambiental, que pone el foco en la preservación de la biodiversidad marina en diversas regiones de la plataforma continental argentina, la creación de áreas marinas protegidas con fines de sistematización de conocimientos científicos y de cuidado de ambientes marinos específicos y la preservación del medio marino antártico en el contexto del avance de la agenda climática y su repercusión en la perdurabilidad de las políticas ligadas a las áreas polares.
En estas complejidades, la agenda del cambio climático atravesada por las transiciones productivas- entre ellas, la energética-, pone ante nuestros ojos una realidad ya difícil de ocultar: la dinámica extractiva del capitalismo en el último siglo ha sido tan profunda y permanente, que ha puesto en riesgo la capacidad de regeneración biofísica del planeta tierra y, con ello, la posibilidad de la vida humana tal como la conocimos. Y, adicionalmente, la dimensión tecnológica del poder nos coloca ante otro crucial desafío: defender, en un contexto nacional, regional y mundial difícil, nuestro patrimonio científico-tecnológico construido durante más de siete décadas.
[1] Los Estados Unidos, durante la administración de Biden, conformó una alianza orientado a asegurar el suministro de minerales críticos como el litio. Ese acuerdo se ha conocido como la Asociación para la Seguridad en el Suministro de Minerales, liderada por los Estados Unidos y y conformada por 14 países y la Unión Europea. La República Argentina se ha sumado a ese acuerdo en diciembre de 2024. Si bien la propuesta fue lanzada en 2022, hasta el momento no ha sido más que un acto de gestualidad con fines geopolíticos que no se ha concretado en inversiones contantes y sonantes. Ver https://mineria-pa.com/2024/12/01/argentina-firmara-acuerdo-con-estados-unidos-para-inversiones-en-litio-y-cobre/
[2] https://larepublica.pe/mundo/2024/08/27/estados-unidos-se-une-a-un-pais-de-sudamerica-para-desafiar-las-reglas-de-china-en-el-mundo-del-litio-este-2024-lrtmus-1701135
[3] https://larepublica.pe/mundo/2024/08/27/estados-unidos-se-une-a-un-pais-de-sudamerica-para-desafiar-las-reglas-de-china-en-el-mundo-del-litio-este-2024-lrtmus-1701135
[4] https://www.ecoportal.net/energia/estados-unidos-litio-arkansas-smarckover/
[5] https://landmatrix-lac.org/informes-tecnicos/la-actualidad-del-extractivismo-y-el-acaparamiento-de-tierras-en-america-latina-y-el-caribe/
[6] https://larepublica.pe/economia/2025/04/16/megapuerto-de-chancay-estos-son-los-productos-chinos-que-ingresan-al-peru-a-traves-del-terminal-y-se-venden-a-precios-economicos-atmp-1379376
[7] https://www.lapoliticaonline.com/politica/la-visita-de-la-jefa-del-comando-sur-acelera-la-disputa-por-el-puerto-fueguino/
[8] https://www.pagina12.com.ar/819422-complejo-panorama-tras-los-cambios-en-vaca-muerta
[9] https://www.escenariomundial.com/2025/03/25/sin-oposicion-de-argentina-reino-unido-acelera-explotacion-petrolera-en-las-islas-malvinas-con-el-proyecto-leon-marino/