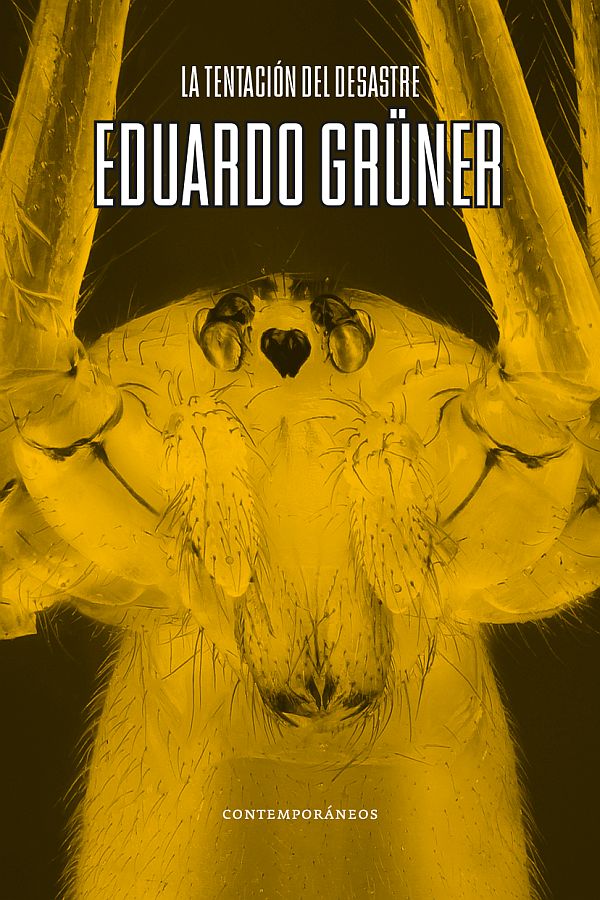¿Qué nos liga a Darío y Maxi?.
Por ARIEL PENNISI
En ese momento participaba de la asamblea de asambleas barriales en Parque Centenario, en la ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo que conocía algunas experiencias sociales y comunitarias por el oeste de la provincia de Buenos Aires, o incluso participaba de encuentros en escuelas y comedores, en los que se deliberaba en tiempo real, interrogándose por los modos de organización, apostando a tramas de contención y acciones articuladas entre actores muy diversos. Se trataba de una suerte de laboratorio permanente, a cielo abierto, a corazón partido. Recuerdo el entusiasmo ambivalente que gobernaba los estados de ánimo en ese momento… Por un lado, la vitalidad de los encuentros, la potencia de lo que se pensaba colectivamente, la afectividad de la disposición; pero por otro, las vidas rotas, el fantasma de la desocupación y de la ausencia de perspectivas. Una especie de precarización ensimismada.
Hacía algunos años (al menos desde 1997) formaba parte de un grupo de estudio dedicado a investigar las formas en que conceptos y poéticas, estéticas y teorizaciones unas veces se encarnaban en las experiencias vitales, mientas que otras tantas caían fuera del tarro de la vida… Era un aprendizaje permanente de lectura de los bordes. Nos juntábamos los domingos, como un gesto de conjura del comienzo de la semana laboral, institucional, metropolitana… Expandir el domingo con textos, ideas, instigaciones, significaba un verdadero aliento en esos tiempos aciagos.
2001 fue –aún en la angustia y con las miserias que se desataron encontrando más tarde un cauce institucional para el deseo fascista que recorre a nuestra sociedad como un flujo insidioso– un torrente anímico para el pensamiento. Es decir, daban ganas de pensar. Aun sin saber qué significa eso, pero daban ganas de preguntarse por la malaria, por las propias prácticas, por la génesis de la situación en la que nos encontrábamos, por la solidaridad –y la culpa– de clase…
En esa atmósfera, ya entrado 2002, entre el lodo que reunía fuerzas insurgentes con flujos fascistoides, potencia popular destituyente y destitución de lo político mismo, con un presidente que buscaba construir poder desde un interinato (aumentar el poder que ya había cimentado como mandamás de la provincia más grande de nuestro país), justo cuando pretendían taponar el conflicto aún vivo en las calles, apelando a una mesa del diálogo en la que solo había lugar para las cúpulas, el Estado volvió a matar manifestantes, militantes (que luego fueron llamados por Luis Mattini, “rebeldes sociales”).
Recuerdo que, por entonces, también participaba de un programa de radio en el que pasábamos música de jazz y me tocaba una especie de columna “teórica”, donde presentaba un problema generalmente entre filosofía y política expuesto a la deriva de breves minutos más o menos placenteros, con algún espirituoso de por medio para los nervios. No pocas veces caminamos a la radio (en el barrio de Palermo de la capital) con cacerolas y ollas en las manos, golpeándolas para acompañar un cántico que se solía dirigir a Duhalde: “Yo no lo voté, yo no lo voté”. Una historia algo más vieja ubica al ex presidente interino también como ocupa del poder: cuando en el marco de una ola de destituciones de intendentes y gobernadores cercanos a la tendencia promovida por el propio Perón o por sus cercanos con su venia, en 1974 logró correr desde el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora al entonces intendente Pedro Pablo Turner, militante de la JP, asesinado luego por la dictadura genocida los primeros días de abril del 76. Su cuerpo fue encontrado nada menos que en Avellaneda.
Sabíamos lo que significaba Duhalde y no olvidaremos que sus funcionarios de entonces, desde Aníbal Fernández hasta Atanasof, pasando por Matzkin, Ruckauf, Jaunarena o Juan José Álvarez, contribuyeron de manera directa a la generación de un clima represivo, incluso con recursos lingüísticos vetustos, sobre todo, estigmatizantes para con los movimientos sociales que se mantenían en pie de lucha. La gestión de Duhalde adoptó, de manera localizada y fuera de toda sistematicidad, la gramática de la dictadura, recreó momentáneamente la acusación de “subversivos” hacia quienes se movilizaban, llegaron a hablar de organizaciones armadas, agitando un fantasma que medios como América TV, TN, Clarín, La Nación, entre otros, amplificaron de manera cómplice.
El asesinato de esos dos jóvenes con cuyas vidas empatizamos de inmediato, aun en el pudor de nombrarlos con sus nombres de pila sin haberlos conocido –al menos me pasa cuando digo “Darío y Maxi”–, no nos sorprendieron tanto como el límite que ello significó para la modalidad de represión de la protesta social a la que nos tenía acostumbrados el Estado argentino. La sensación volvió a ser ambigua: impotencia por la violencia clasista institucionalizada, bronca por las vidas apagadas y, al mismo tiempo, cierto alivio por la efectividad de las redes de solidaridad, la perseverancia colectiva de una multitud diversa que no cejaba en su afán por marcar un límite a la violencia, sostener la organización en el caso de quienes tenían trayectorias previas, hacer crecer dentro de cada quien, para muchos y muchas por primera vez, una disposición y una permeabilidad al encuentro más allá de las clases, el género, la nacionalidad, la raza; una vitalidad política perceptible en la vida cotidiana, entre barrio y barrio, en el tren, en una asamblea, en la aparente soledad de la lectura o la escritura… Digamos, agite.
Si hay disputa de sentidos en torno al 26, no creo que resulte determinante. Es decir, por un lado, la percibo en el interior del sentido común peronista –si se me permitiera tal licencia–, entre los acostumbrados a pensar desde el palacio que tienden a relativizar la responsabilidad del gobierno y quienes conservan cierto instinto de base admitiendo unas veces de manera fragmentaria y otras más completa la responsabilidad gubernamental de entonces. Los radicales, lo sabemos, tenían más experiencia con la sangre que con el tiempo, ya que sus mandatos cortos en la historia institucional argentina bastaron para una Semana Trágica, la complicidad con el fascismo de la década infame, el apoyo al golpe de la Fusiladora, un plan Conintes… y, claro, los asesinados por el gobierno de De La Rúa, entre otros sucesos argentinos. Por otro lado, la voz del periodismo mediano o de los medios que en aquel entonces fueron cómplices y hoy le quitan la vista a lo que se puso entonces en juego.
Creo que un punto de vista desde abajo, situado, habilita un diagnóstico diferente. Es decir, no sólo el claro señalamiento de las responsabilidades políticas directas, con el aparato de las fuerzas de seguridad haciendo lo que suele tristemente distinguirlo; sino la valorización de la perseverancia de aquellas luchas, en tanto resultaron determinantes como límite a la represión abierta de la protesta social. Es decir, si el más poderoso de los habitantes de aquel palacio desvencijado se vio obligado a llamar a elecciones, cuando su intención y la construcción que intentó habría de consagrarlo como presidente ya no interino, sino electo, el límite social a la represión lo devolvió a la fosa común de los políticos sin proyección.
Nos queda una vitalidad política. No tanto banderas o enunciados solemnes, como la delicadeza de esas vidas que se enlazaron con las nuestras a partir de prácticas y gestos. En este tiempo vaciado de prácticas, donde el horizonte político de las mayorías no pasa de la liturgia, donde las instituciones se juegan casi enteras al sostenimiento de fachadas que encubren la discriminación, la violencia, la explotación, el destrato; nos inspiran las vitalidades políticas que sostuvieron tramas solidarias a cielo abierto, cuerpo a cuerpo.

Darío y Maxi encarnaron esas búsquedas y es desde ahí que se inscriben en nuestra memoria. No hay ícono que no yerre cuando indagamos la estela que dejaron sus trayectorias, frágiles y elocuentes, esforzadas y perplejas como cualquier vida que se proponga, aun sin mayor certeza, crear las condiciones de un mundo posible en una situación imposible.
Tuvieron palabra y bandera, pero sobre todo desplegaron una práctica concreta, con sus fallas y tanteos incorporados, sin la necesidad de esconder la cara dubitativa, la rispidez de fondo. Rebeldes sociales, decía el ex militante revolucionario de los setenta, o, más modestamente, rebeldes barriales que imaginaron en acto los momentos felices que ya no podrían serles prometidos. Tal vez de esa capacidad de habitar un mundo sin promesa debemos aun aprender. ¿La emancipación como proyecto? No lo sé. Tal vez sí retenga los sedimentos más ricos de la acción emancipatoria, es decir, del acto como última reserva en un mundo cínico cuya sobrevida se alimenta de las ruinas o finge demencia ante el derrumbe.
Hoy el valor de las prácticas y las conductas no es algo evidente. El aparentemente más compañero puede sorprendernos (¿nos sorprende?) con dobleces miserables, el referente que trabaja para la construcción de su propio perfil abunda cuando se trata de cargos con “responsabilidades”. De hecho, se naturalizó la idea de que las responsabilidades disminuyen la capacidad de actuar, de luchar, de imaginar. Un tiempo en que nada es verificable hasta que ya es demasiado tarde se vuelve gallinero de todo tipo de lobos… los de derecha explícita y los nuestros, los supuestamente “nuestros”. Según una suerte de fórmula patética, aquellos, los enemigos identificables, justifican las peores prácticas de éstos, lo nuestros que hacen lo mismo, aunque dicen otra cosa o, se supone, es para otra cosa. Pero como son aquellos los que deberían ocuparnos no parece haber tiempo para preguntarnos qué estamos construyendo o sosteniendo, ya no con lo que decimos, con tanto símbolo, cartelito, actividad políticamente correcta, sino con nuestras prácticas. Es decir, no tanto qué hace lo que decimos, como qué dice lo que hacemos. ¡Qué dicen nuestras prácticas!
Entre los comedores del MTD Guernica y la bloquera del MTD Lanús se vivían esas vidas, lejos de los viejos ensueños heroicos, en todo caso, con la memoria fresca de mártires más cercanos, como Aníbal Verón, por ejemplo. Nos queda, entonces, una vitalidad política, es decir, las huellas de esos cuerpos forjadas por esas prácticas. No un aporte a la política como esfera separada, ni la transposición entre práctica cotidiana y política como maquinaria compleja, sino lo político del acto, el vértigo de no ser los mismos, antes que la reafirmación de una identidad. Hoy hablamos de una política palaciega y mediática –que incluso se reproduce como razonamiento en las militancias supuestamente de base– que dice un año una cosa y al año siguiente la contraria, sin pagar costo alguno… Amos del tiempo, lo vuelven inocuo en tanto da lo mismo cualquier mueca. Incluso nacieron nuevos apólogos de las destrezas acomodaticias.
El estilo de rebeldía que se desprende de las prácticas que rodeaban como una atmósfera al 26 de junio, es el de una exposición al tiempo que se parece más a una apuesta que al sacrificio o a su reverso, el cinismo. Sin embargo, no dejaba de tratarse de una forma de exposición riesgosa.
Tal vez la herencia o, mejor, la afectación que esa hendidura de nuestra historia nos deja es el valor del acto, el hecho de que no da lo mismo cualquier gesto, que no todo es acumulación, ya que también en las búsquedas se está en parte empezando cada vez; que no todo es cálculo, ya que la generosidad también construye relaciones de fuerza favorables… Sin entendemos que el afecto y la alegría provocados en acto, son también fuerzas.
Tenía casi la misma edad entonces que Darío y Maxi, apenas un par de años más, no creo que hubieran seguido un camino parecido al mío, la felicidad austera que –fabulamos– se desprendía de su ir y venir cotidiano me resulta algo lejana y, sin embargo, no puedo evitar la cercanía, incluso la emoción de saber de sus existencias. ¡Es eso!, me recuerdan la gracia de existir, el suelo existencial que experimentamos de este lado de la política, justo en el umbral, antes de que nos olvidemos para qué era todo esto.
*Reversión de texto publicado en el libro Darío y Maxi. 20 junios (Herramienta y ContrahegemoníaWeb, 2022)