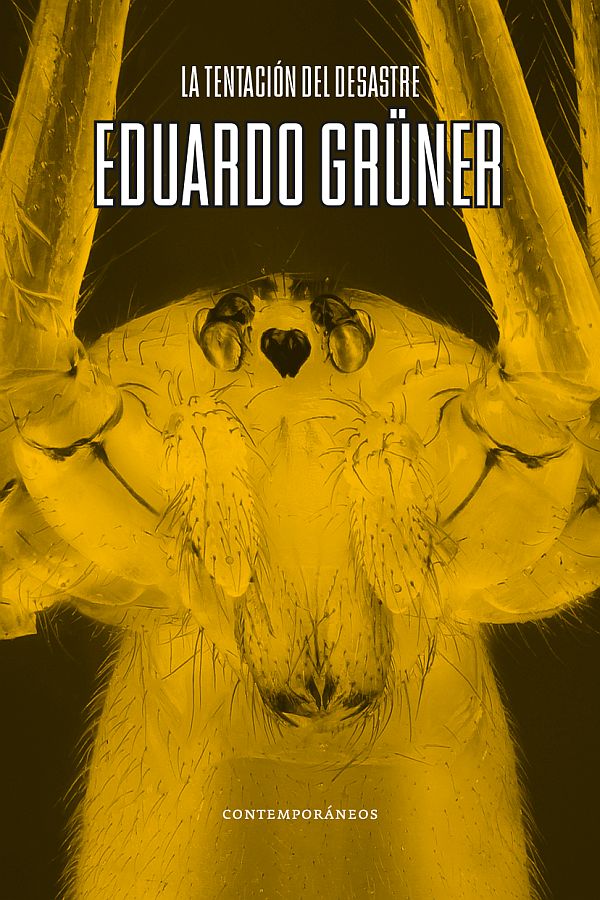
La tentación del desastre (Red Editorial, 2023). Reseña.
Por AIEL PENNISI, responsable editorial de Coyunturas
Solíamos pensar que la relación entre producción teórica y praxis tiene que ver invariablemente con la militancia de quien piensa, escribe, produce. Pero, sin desmentir ese lugar común parcialmente cierto, no es menos relevante para pensar esa relación el plano de los mitos, ritos y rituales que constituyen la singularidad. Singularidad que no es equivalente al yo ni a la individualidad, sino a la experiencia que tiene lugar en un recorrido.
Cuando le alcancé a Eduardo sus ejemplares de La tentación del desastre, lo encontré sentado en una mesita del café de la esquina de su casa, en la vereda, de chomba y cortos, leyendo un libro y fumando un cigarrillo con particular elegancia. El dandy en su ritual parecía imperturbable, como si el fin del mundo pudiera suceder a su alrededor sin concitar su atención. Pero seguramente no era así, ya que se trata de un contemporáneo que justo estaba pensando en eso, trabajando sobre y contra el fin del mundo, en el borde.
Iniciada nuestra conversación pasaba justo por ahí Carina, la compañera de Eduardo, se detuvo a saludar y Eduardo le comentó risueño que un libro suyo se publicó en una colección donde los autores son retratados como insectos… dijo, en realidad, “los autores somos insectos”. Lo sentí aliviado, como deslindando algo de la excesiva humanidad que trafican estos tiempos híper modernos.
La tentación del desastre se publicó en la colección Contemporáneos. Porque consideramos consideramos al contemporáneo un punto de vista desfasado de su tiempo, en tanto no coincide con las exigencias que provienen de la oficialidad de una época. Y son justo las y los contemporáneos quienes restituyen una vitalidad, agitan un deseo en nosotros, en un tiempo que no deja de desacreditar la creencia en el mundo…[1]
Hamacarse en la percepción del fin del mundo supone un estilo apocalíptico cuyo límite es la deriva escatológica, una modestia que no alcanza a ser impotencia, una búsqueda de respuesta que no reincide en la Razón suficiente, pero que, como dice Eduardo, tampoco tira al basurero de la historia ni (agrego) confina de manera vergonzante las bondades de la razón, para abrazar sospechosamente demasiado rápido la otredad.
Algún filósofo dijo alguna vez que no hay mayor esfuerzo y, a la vez, esfuerzo que valga más la pena, que el de comprender a los otros. Se trata de un imposible que nuestras sociedades buscan adornar con rituales y ceremonias, leyes y modales. Pero eso parece tan imposible como el amor y, sin embargo… Algo nos mueve, un deseo, tal vez el único deseo en el que se fundan todos los demás y su reverso.
Así comienza este libro: definiendo a la antropología, disciplina moderna, occidental, originalmente europea, como una pregunta constante por lo que sabemos no encontrará respuesta… Como una verdadera carta de amor, esa que se escribe sin esperar correspondencia. Justo la modernidad, en que se desarrolló la intentona por sostener una humanidad unívoca, ama y posesora de la naturaleza, igual a sí misma y diferente a todo lo demás. No bastó demasiado tiempo para advertir que este bicho, el humano, tiene como especificidad fundamental una diferencia interna, un desacuerdo con los propios que carcome la percepción de sí mismo.
Entonces, lo sabemos, no podemos entendernos. No hay traducción posible entre las culturas, ni transferencia entre una experiencia y otra, ni literalidad que no resulte desastrosa. Y, sin embargo, vamos hacia los otros, dejamos que vengan, unas veces para estudiarnos mutuamente, con la presunción de contar con las herramientas más elevadas; otras veces, para amigarnos y fundar utópicamente una comunidad, es decir, otra cosa que el simple encuentro, una cosa otra. ¿Es el Estado castigador y garante de una paz fabulada hasta que dure? ¿Son las sociedades pillas que, según Pierre Clastres, no carecían de Estado, sino que gozaban de un saber extra que les permitía conjurar su mera posibilidad? En cualquier caso, mito contra mito, se trata de ser otro para otro, todos juntos, a la vez. Menudo problema.
El mayor mérito que Eduardo anticipa encontrar en los antropólogos que de rigor y capricho son nombrados capítulo tras capítulo, es la autocrítica, es decir, no esconder, sino rodear, empantanarse en, reflexionar sobre el punto ciego. ¿Buscar al Otro (con mayúscula) es buscarse a sí mismo como otro? Hasta ahí, todo se parece a un juego que termina bien. Pero el problema real consiste en que cada vez que estos buscadores de otredades se topan con una cultura de esas que logran fascinar a la mirada teorizante, descubren que su reducción a la marginalidad o la inminencia de su desaparición no pueden sino anticipar lo que un amigo no deja de repetir cada vez que se refiere al fin del antropoceno: “la humanidad no firmó ningún contrato con ningún Dios que le garantice su continuidad en esta tierra.”[2]
La antropología, sofisticada disciplina para un rudimentario intento de la razón occidental, blanca, patriarcal de contener su supremacismo constitutivo. La aventura antropológica como filosofía de la otredad y como otra, a su vez, de la filosofía. En el fondo, toda filosofía es una ontología y toda ontología no puede sino ser una “otrología”… con perdón del neologismo de ocasión.
Después de todo, un libro sobre la fragilidad de la existencia verificada ahora por quienes nunca dejaron de sentirse fuertes, quienes por eso mismo no aprendieron a experimentar las posibilidades del Dasein frágil (antropólogos y filósofos occidentales). Esos otros que nos muestran formas de vivir muy otras respecto de nuestros rictus cada vez más parecidos a muecas infames, son quienes progresivamente, según este desplazamiento entre antropología y filosofía que propone Eduardo, nos anuncian el fin, unas veces con sus propias despedidas involuntarias, otras por contraste. Rebote de un espejo terrible cuya última imagen es el vidrio resquebrajado, astillado, como diría un lacaniano de ese bicho o dispositivo en extinción que es el sujeto.
[1] Adrián Cangi, Ariel Pennisi, “Colección contemporáneos”…
[2] Se trata de Miguel Benasayag.



