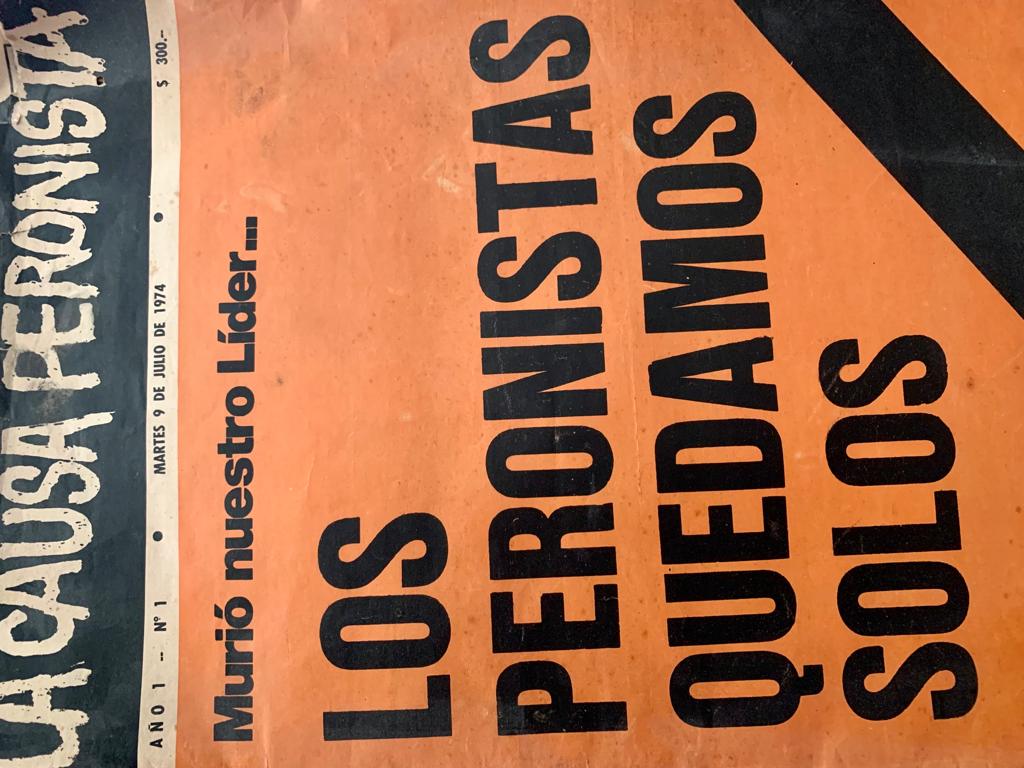Resistir, reconstruir el sentido
GIUSEPPE COCCO (investigador y docente de la Universidad Federal de Río de Janeiro, autor de numerosos libros sobre pensamiento político, economía, trabajo en la era del posfordismo, etc.)
La izquierda entre la paz y la guerra
De tanto hablar en nombre y en lugar de los oprimidos, la izquierda radical ya no es capaz de pensar la opresión y sus relaciones de fuerza.
Ante la guerra, la izquierda siempre ha estado atravesada por contradicciones y desgarramientos. En 1870-71, Marx denunció la anexión de Alsacia por Bismarck. Decía que no se había consultado a los alsacianos. Así, para Marx, no es cierto que todas las guerras sean iguales y todos los Estados equivalentes. Más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, se multiplicaron las fracturas en el seno de la izquierda. Entre los anarquistas, Kropotkin, junto con otros dieciséis intelectuales, escribió un manifiesto en el que deseaba la victoria de la Entente contra el militarismo alemán. Emma Goldman y Alexander Berkman se opusieron a ello: atribuyeron la causa de la guerra a la existencia del Estado nacido de la fuerza militar y, por supuesto, del capitalismo. En 1919, deportados a la URSS por los Estados Unidos, ellos descubrieron la opresión de las minorías (entre ellas Ucrania), la supresión de los Soviets (entre ellos los masacrados en Cronstadt), las ejecuciones sumarias de los disidentes de izquierda del bolchevismo y los primeros campos de trabajos forzados. Antes de eso, en 1918, el pacifismo leninista había ganado la batalla política entre los revolucionarios rusos para imponer el armisticio con los alemanes. Esta bifurcación abre la vía a la dictadura del partido único identificado con el Estado, guerra civil, expansión imperialista de la URSS y a muchas otras tragedias, entre el Holodomor, la gran hambruna en Ucrania[1]. Esta situación se repite en 1939 y fue bien descrita por Maurice Merleau-Ponty. Hay un marxismo, escribe, que está manchado por las ambigüedades de su ortodoxia y sus experiencias soviéticas y chinas. Sobre todo, «bajo el pretexto de que la historia es la historia de las luchas de clases y que los conflictos ideológicos no son más que la superestructura, un cierto marxismo nos aleja de todas las situaciones en las que el destino de las clases no está inmediatamente comprometido. La guerra de 1939, clasificada como imperialista al menos hasta la intervención de la URSS, no interesaba a este tipo de marxistas». Por lo tanto, no merecía la pena combatirla[2]. El pacifismo puede ocultar mucho-en-guerra.
Una verdadera guerra
En 2016, el filósofo Michel Serres hizo una serie de afirmaciones que hoy sorprenden tanto por su fuerza como por su caducidad: «Todo mi cuerpo está hecho de guerra», atravesado como estaba por las dos guerras mundiales, las guerras coloniales y la experiencia de los totalitarismos. Pero, continúa, «mi alma está hecha de paz […] vivimos una época paradisíaca. La Unión Europea, desde su fundación, lleva 70 años de paz: algo que no ocurría desde la guerra de Troya». Vivimos, dice, «una época de paz en la pequeña isla que es Europa occidental». Y no solo en Europa: «la esperanza de vida ha aumentado y sigue aumentando en todas partes», «la lucha contra las enfermedades y los virus es cada vez más eficaz». Por último, en respuesta a una pregunta sobre la amenaza populista, insiste: «no hay que hacer la guerra a la guerra, hay que tener la inteligencia de hacer la paz contra la guerra» [3].
Diez años después, la guerra está ahí, en el corazón de Europa y contra el proyecto europeo. La pandemia de Covid-19 ha demostrado que la lucha contra los virus puede sufrir crisis catastróficas; por último, el auge de los populismos ya no puede considerarse un accidente. No es difícil afirmar que en 2016 Serres se equivocó en todo. Pero, al mostrarnos los cambios revolucionarios que se han producido en los últimos ochenta años, nos permite comprender la gravedad de la ruptura actual. En Europa, hay generaciones que no son conscientes del «paraíso» que corren el riesgo de perder. Frédéric Gros también estaba entre quienes habían decretado el fin de la guerra: solo habría estados de violencia[4]. El error le permite, sin embargo, reconocer que esta vez es «de verdad la guerra[5]».[6]
Un nuevo tipo de guerra: the weaponization of everything
Esta verdadera guerra que ha vuelto es una guerra diferente. No desembocará en una tercera guerra mundial, porque ya es un World of War[7]. En primer lugar, aunque el protagonista es un antiguo imperio colonial, se lleva a cabo por mandato de China y con la participación directa de armas y tropas de Extremo Oriente (Corea del Norte) y Oriente Medio (Irán). Es una guerra que dibuja una zona gris en la que conviven ciudades arrasadas y , a solo unos cientos de kilómetros, viven con normalidad. Así, en Europa occidental tenemos la impresión de que se limita a las estepas ucranianas, de las que podemos evitar preocuparnos mientras criticamos genéricamente el «militarismo». Hemos visto el regreso de las trincheras y las batallas de tanques, paisajes lunares que nos recuerdan lo que escribía Walter Benjamin sobre los soldados que regresaban del frente en 1918, incapaces de contar su experiencia. Pero lo que caracteriza a esta guerra, la nueva, es que weaponize (convertir en arma, se habla de «arsenalización») prácticamente todo: las redes sociales, los flujos migratorios, el comercio mundial de petróleo o trigo, los cables submarinos de Internet, los drones de todo tipo, los beepers y, por supuesto, los aranceles aduaneros.
No se puede (o ya no se puede) ignorar las transformaciones provocadas por la armamentización desenfrenada de todo. Por ejemplo: la Unión Europea y, sobre todo, Alemania habían apostado por la interdependencia económica con la Federación Rusa como forma de mantener un determinado modelo de producción industrial y evitar conflictos. Era un poco la lección de Norman Angell (Premio Nobel de la Paz en 1934), el escritor británico que decía que la guerra era obsoleta debido a la interdependencia económica entre los países, retomada por los teóricos de las relaciones internacionales Robert Keohane y Joseph Nye, quienes afirmaban que las redes de interdependencia global tendrían un efecto pacificador[8]. La invasión rusa de Ucrania demuestra que la interdependencia no impide en absoluto la guerra. Pero eso no es todo: Rusia (así como China, y ahora los Estados Unidos de Trump) utiliza la interdependencia como arma. Para hacerse una idea de cómo funciona esto, hay que pensar que no solo Europa siguió importando gas ruso durante los tres años que siguieron a la invasión de Ucrania, sino que la propia Ucrania, mientras todas sus ciudades eran bombardeadas a diario, tuvo que dejar pasar el gas ruso bajo sus pies para evitar que su corte provocara problemas políticos a sus socios occidentales. La vulgata militante clama contra el cinismo del dinero y el capital, pero no se trata de eso. La inflación de los precios de la energía es una de las razones del éxito de los partidos de extrema derecha en casi toda Europa (así como en Estados Unidos). Todos estos partidos son pro-rusos y, por supuesto, ¡también trumpistas!
Pasemos a Siria. Rusia ha perdido su proyección en Siria, pero los efectos de sus masacres continúan mucho más allá. Una de las armas desplegadas por los rusos, junto con los aviones que arrasaban ciudades enteras, fue el desplazamiento forzoso de millones de personas. Así es como la crisis siria acabó desestabilizando a toda la región, en particular a las democracias europeas. El mecanismo es conocido. El 2 de septiembre de 2015, la foto del pequeño Aylan Kurdi ahogado en una playa turca da la vuelta al mundo y genera por fin la indignación que faltaba ante la masacre. Por fin se abren las fronteras. Cientos de miles de refugiados sirios llegan a Europa, sobre todo a Alemania. Se organizan cadenas de solidaridad. Es magnífico. Sin embargo, la extrema derecha se refuerza electoralmente en todas partes. El desplazamiento forzoso de millones de ucranianos forma parte de la misma táctica: alimentar todos los movimientos políticos xenófobos que movilizan el miedo a los inmigrantes. Todos estos movimientos son pro-rusos.
A menudo, los gobiernos moderados responden con medidas para limitar los flujos. Estas políticas no cambian nada en el auge electoral de la extrema derecha, pero también atraen las críticas de la oposición de izquierda. Los países democráticos se debilitan aún más. Hablar de migraciones sin tener en cuenta su utilización como arma significa, en el mejor de los casos, no comprender lo que está pasando y, en realidad, paradójicamente, hacer el juego a quienes hacen la guerra a los migrantes y al proyecto europeo. Las violentas revueltas xenófobas que sacudieron el Reino Unido justo después de la llegada al poder del partido laborista son otro episodio de esta misma guerra. Los llamados a la guerra civil de Elon Musk en X/Twitter explican su dimensión híbrida y transversal. Hoy en día, la administración Trump detiene y deporta a los ilegales, la mayoría de los cuales son latinos, pero los diputados trumpistas han saboteado durante mucho tiempo los intentos de la administración Biden de controlar los flujos en la frontera con México. Trump hace como Putin: transforma los flujos migratorios en armas, y parece que funciona. Ante este escenario estamos desamparados. Criticar el trato especial que la Unión Europea ha puesto en marcha para absorber a los seis millones de ucranianos es una postura estúpida y, en última instancia, perjudicial para las luchas de los migrantes. Suavizar el impacto de este éxodo significa neutralizar una de las armas de la agresión ruso-china y, al mismo tiempo, limitar su impacto electoral y mantener así las condiciones para que las luchas reclamen el mismo trato para todos los refugiados.
Esto también se aplica a los activistas o políticos del Sur llamado “global”: por supuesto que ha habido numerosas guerras antes de la de Ucrania y todavía hay otras tantas en todas partes, pero eso no explica ni justifica nada. Esta visión, además de mezquina, es errónea. Los ucranianos y las ucranianas pueden ser blancos y geográficamente europeos, pero siempre han sido esclavos de los rusos y no son miembros de la Unión Europea: son el sur de Europa. Peor aún, el aplastamiento del deseo y la soberanía de Ucrania significa la afirmación de la ley del más fuerte y, por lo tanto, la amplificación de las guerras y las injusticias que los países pobres y emergentes sufren y seguirán sufriendo. Aún más: lo que caracteriza a la mayoría de los conflictos de baja intensidad en Colombia, México, Venezuela, Brasil, Congo y Sudán es que ya no existe un clivaje ético. Es un poco lo que acabó sucediendo también en Siria tras la guerra civil. Ya no se puede saber dónde están el bien y el mal. Todos los que trabajan contra estas guerras deberían inspirarse en la resistencia ucraniana, porque es una guerra justa en la que la línea divisoria ética es clara. Es precisamente esta claridad la que acabará destruyendo la serie de traiciones anunciadas con la llegada de Trump.
La guerra en Ucrania no se limita a esta región de Europa, ni a un enfrentamiento entre el «Occidente» (the West) y el «resto del mundo» (the Rest). Al contrario, implica una intensificación de la guerra que ya está teniendo lugar a nivel global, tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el Norte como en el Sur. Durante la administración Biden, se podía tener la impresión superficial de que el clivaje «democracias» y «autocracias» correspondía a la separación entre Occidente y el resto del mundo. Lamentablemente, la llegada de Trump al poder deja claro que la ley de la fuerza no se limita a Rusia y China. Hoy en día, el Gobierno estadounidense se dedica a amenazar a sus propios aliados tradicionales y occidentales (Canadá, México, Colombia, Dinamarca e incluso el Reino Unidoy Taiwán) en lugar de a la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping. Trump quiere hacer lo mismo que Putin y China, en el fondo, exactamente lo mismo que hicieron Stalin y Hitler entre 1939 y 1941, durante tres años. El alto al fuego que quiere imponer en Ucrania no responde ni a una lógica de paz, ni a las justas aspiraciones ucranianas, ni a las necesidades de seguridad de Europa, sino a una lógica imperial, según los términos de Gilles Gressani, a un tecnocesarismo[9]. La guerra continuará y sus verdaderos objetivos son tanto el proyecto democrático europeo como los países del sur global. Es en función de estas aceleraciones que hay que pensar la relación entre la guerra y la paz.
Alianzas impías
Slavoj Žižek ha escrito que vivimos en una época de alianzas impías. Rusia, con su fundamentalismo ortodoxo, se presenta como aliada de las naciones del tercer mundo contra Europa, sinónimo de Occidente y, aún peor, esto no impide que sectores de la izquierda occidental se posicionen del lado de Rusia y de su agresión a Ucrania[10]. Una de las versiones más recientes de la crítica heideggeriana de la técnica[11] pone en diálogo, como si nada, a la antropología perspectivista brasileña y a alguien que justifica la agresión rusa como «una batalla entre el ángel y el diablo[12]». Esta locura alcanza su paroxismo en el registro «descolonial»[14]: «China y Rusia, escribe Walter Mignolo, no atacan, sino que se defienden del acoso de los designios occidentales»[15]. Se adivinan los ecos del mensaje de Molotov, ministro de Asuntos Exteriores de Stalin, al embajador Schulenburg de la Alemania nazi el 9 de abril de 1940, cuando Hitler cometió su agresión contra Noruega: «Deseamos a Alemania el éxito completo en sus medidas defensivas [sic]» [16]. Esto es también lo que dice Donald Trump cuando atribuye a Ucrania la responsabilidad de la guerra. Por arte de magia, el discurso descolonial termina defiendiendo lo neocolonial, siempre que sea antioccidental. Así, tenemos una «descolonialidad» que se mantiene en los parámetros del colonialismo. Es que los descoloniales piensan como Samuel Huntington, pero desde el otro lado. Para ellos, las civilizaciones están divididas y constituyen bloques homogéneos. El hecho de que «el imperio ruso [es decir] haya sido [y siga siendo] una «prisión de pueblos»[17]» no les afecta. Incluso Peter Sloterdijk cae en la trampa: las cualidades que le faltan a Europa se encontrarían en Sudamérica, en lo que sería su búsqueda de «un modus videndi más allá de la colonialidad[19]».
Al borde del abismo, las ucranianas y los ucranianos —como recuerda acertadamente Nicolas Tenzer— nos muestran que «la lucha contra las amenazas a la libertad en los países democráticos […] no es una lucha del Occidente contra el resto del mundo. Las líneas divisorias no son esas, sino que desgarran todos los continentes y todos los países»[21]. Y es precisamente esta resistencia la que hoy se ve amenazada: tanto por el proyecto euroasiático de Putin como por el monárquico de Trump, es decir, por las derivas autoritarias que se producen tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el Norte como en el Sur.
La paz que no es contra la guerra, prepara la guerra
Frédéric Gros afirma que «nadie creía» en la invasión rusa de Ucrania[22]. Pero eso es porque no queríamos creerlo. La invasión se anunció y se preparó progresivamente y desde hacía mucho tiempo, por parte de Rusia, mediante la multiplicación de los ataques. Por el lado occidental, mediante la multiplicación de las vacilaciones y los errores. El primer episodio data de 1994, cuando Ucrania envió sus 4000 ojivas nucleares a Rusia en el contexto del Memorándum de Budapest, bajo la presión de Estados Unidos (1992)[23]. A este respecto, el comentario de Daron Acemoglu y Simon Johnson es lapidario: «Ucrania decidió renunciar a las armas nucleares en 1994 y confiar en vagas garantías de seguridad proporcionadas por la improbable troika formada por Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, un acuerdo extraño que solo tenía sentido si el mundo era ya seguro para las democracias nacientes. En retrospectiva, esta visión era por completo errónea[24]». En 2008, la Francia de Nicolas Sarkozy y la Alemania de Angela Merkel vetaron la entrada de Ucrania a la OTAN. Luego, en 2013, se produjo la indecisión de Barak Obama sobre Siria. Tras negarse a intervenir al inicio de la violenta represión de la revolución, definió una línea roja que el régimen no debía traspasar: el uso de armas químicas. Sin embargo, Assad las utilizó en varias ocasiones contra su propio pueblo, sin que los estadounidenses (ni los franceses ni los británicos) dieran curso a sus amenazas. Estas vacilaciones se repitieron en 2014 durante la invasión rusa de partes de Donetsk y Lugansk, luego de la anexión de Crimea, y de nuevo en 2015 tras la intervención rusa en Siria[25]. Contrariamente a los relatos pro-usos sobre el expansionismo de la OTAN, las diferentes potencias occidentales se han rendido ante el farol ruso, dejando a Ucrania sin protección y permitiendo así a Putin abrir una brecha en el sistema de disuasión, cuya consecuencia hoy es la carrera generalizada hacia el rearme, incluido el nuclear. Ignorar la trayectoria militar rusa y el apoyo que le ofrecía China no ha protegido la paz: al contrario, esta falta de atención ha preparado el terreno para la guerra.
Para tener una idea de los cambios de sentido que se están produciendo, basta señalar que es en un «neo-con» (neoconservadurismo) estadounidense donde encontramos análisis lúcidos sobre esta trayectoria. Ya en 2019, Robert Kagan definía así la situación: «En Irak, hemos pagado el precio de la intervención. En Siria, estamos pagando el precio de la no intervención». Kagan también fue premonitorio: «Probablemente aún no hemos visto hasta dónde pueden deteriorarse las cosas en Europa. Esto no ha hecho más que empezar»[26]. Aquí estamos.
Como decía Lucien Febvre: «la paz nunca está desarmada[27]». Por supuesto, como decía Marc Bloch, «la guerra acumula estragos inútiles», pero, como también decía, no hay que olvidar la distinción «entre la guerra que se decide voluntariamente y la que se impone, entre el asesinato y la legítima defensa[29]».
La vergüenza de no resistir
Hacia el final de Se questo è un uomo, Primo Levi narra la ejecución de un prisionero que se había rebelado en Birkenau. Faltan pocos días para la liberación y todos los KZ-Häftling (los prisioneros) están obligados a asistir al ahorcamiento. «Todos escucharon el grito del moribundo […] Kamaraden, ich bin der Letzte! (¡Camaradas, yo soy el último!)». Levi continúa: «Me gustaría poder contar que, entre nosotros, rebaño abyecto, se alzó una voz, un murmullo, un asentimiento. Pero no pasó nada. Permanecimos de pie, encorvados y grises, con la cabeza gacha […], dóciles bajo [la] mirada [de los alemanes]. Ya no hay nada que temer por nuestra parte: ni actos de rebelión, ni palabras de desafío, ni siquiera una mirada…». He aquí «lo que ahora nos oprime es la vergüenza[31]». Gilles Deleuze y Félix Guattari se hicieron eco de este pasaje y lo explicaron: «no somos responsables de las víctimas, sino ante las víctimas[32]». No somos responsables de la guerra, sino ante la guerra y sus víctimas. La vergüenza es no resistir, no luchar.
Para nuestro debate sobre la guerra y la paz, las vicisitudes del manuscrito de Primo Levi son tan interesantes como su contenido. Propuesto a la editorial Einaudi de Turín en 1947, fue rechazado. En la cronología que introduce las Opere de Primo Levi, Ernesto Ferrero escribe que «la amiga Natalia Ginzburg tuvo la tarea de comunicarle [esta] decisión»[33]. Pero, en una conversación, Primo Levi manifiesta cierta indignación: «Es un hecho que el manuscrito no fue aceptado durante varios años, y lo que siempre me ha sorprendido es que el lector era una personalidad de la literatura italiana, judía, aún viva». Primo no intenta explicar las razones, pero su interlocutor se pregunta: «¿Acaso, tan pronto después de la guerra, no existían las condiciones para que se comprendiera y aceptara lo que hoy nos parece necesario e indispensable […]?»[34]. Ante la guerra, incluso después de ella, los sobrevivientes oscilan entre el silencio sobre lo indecible y el testimonio que alimenta la resistencia. Esta oscilación es quizás uno de los efectos más perversos de la guerra. El mero hecho de hablar de ella parece aceptar su horror y su dinámica: la violencia, el cinismo realista de la geopolítica, la carrera armamentística, la destrucción del Estado de derecho y, por supuesto, la legitimación de todas las guerras. La primera respuesta ante la guerra sería, por tanto, no hablar de ella en nombre de la paz, y quizá esa era la preocupación de Natalia Ginzburg. Pero esta actitud no solo convierte a las víctimas en responsables de su desgracia, sino que también abre la vía a una multiplicación ulterior de las guerras.
¿Merece la pena defender la democracia?
En su comentario, Deleuze y Guattari también escriben que esta vergüenza no solo la sentimos en las situaciones extremas descritas por Primo Levi, sino también en las banalidades básicas de la vida cotidiana. Lo que les lleva a decir: «los derechos del Hombre no nos harán bendecir el capitalismo» [35]. Por un lado, refuerzan el clivaje ético sobre la inmanencia de la resistencia. Por otro, al relativizar los derechos humanos, reintroducen la trascendencia de un anticapitalismo ideológico que elude la cuestión de la democracia. Al hacerlo, olvidan establecer «la diferencia de naturaleza entre la democracia representativa y el fascismo» [36]. Se trata del viejo debate sobre el joven Marx defensor del humanismo, término prohibido por decisión de los ideólogos del Estado nazi: «imponiendo esta prohibición a Heidegger, y este, por rebote, la imponiéndolo hasta en la Escuela Nacional Superior de la rue d’Ulm»[37].
Lo que nos lleva de vuelta a las «alianzas impías». El 23 de agosto de 1939, cuando firmaron el infame pacto Molotov-Ribbentrop, acompañado de un Tratado de Amistad el 28 de septiembre, la Alemania nazi y la URSS declararon sin ironía alguna que se comprometían a «poner fin al estado de guerra existente entre Alemania, por una parte, y Francia e Inglaterra, por otra»[38]. «He aquí, como los define Faye, dos nuevos pacifistas en la escena mundial». El Tratado Nacionalsocialista-Bolchevique continuaba con un tono que encontramos tal cual en la propaganda putinista, así como en los discursos pacifistas y ahora trumpistas sobre Ucrania y Dinamarca, al igual que sobre Canadá y México: «Si, sin embargo, los esfuerzos de ambos gobiernos resultaran infructuosos, se constataría entonces que Inglaterra y Francia son responsables de la continuación de la guerra[39]».
Resistir: reconstruir el sentido
Frente a Putin, Xi Jinping y Trump, la resistencia democrática pasa por la reconstitución del sentido, de una línea divisoria ética. Merleau-Ponty estaba obsesionado por la Francia que se había acomodado al armisticio y a la colaboración: «Sabíamos que existían campos de concentración, que los Juifs eran perseguidos, pero esas certezas pertenecían al universo del pensamiento[41]». La población vivía con normalidad y no tenía experiencia directa del sufrimiento. Esta es precisamente la situación actual de una Europa que no quiere reconocer la realidad de una guerra que ya está en marcha. No hay paz sin poder, ni libertad sin la capacidad de ejercerla colectivamente. Esto es precisamente lo que está ocurriendo hoy en día y lo que Adriano Sofri describe con ironía mordaz durante la visita de Zelenski a Davos: «[Él] habló como si Europa existiera y él fuera su líder. Puede parecer patético. Europa no existe, él no es su líder, ni siquiera forma parte de ella. Nunca ha sido tan débil y amenazada, tanto dentro como fuera de su país[43]». Zelenski, que se ha lanzado de lleno a la lucha, se parece un poco a Antoine de Saint-Exupéry, a quien Merleau-Ponty da la palabra en las últimas páginas de su Fenomenología de la percepción[44]. En Piloto de guerra, el «campesino del cielo», como lo llamaba Simone Weil, narra una misión de reconocimiento de la aviación francesa sobre los cielos de Arras ocupada. El enemigo ya ha ganado. Las probabilidades de sobrevivir a la misión son prácticamente nulas y el eventual milagro de regresar a la base con la información no servirá de nada, ya que la resistencia armada está en desbandada: «Ciertamente, constata, ya estamos derrotados. Todo está en suspenso. Todo se derrumba». Y aquí viene el sorprendente giro: «Pero sigo sintiendo la tranquilidad de un vencedor[45]». ¿Cómo no ver que la resistencia ucraniana es revolucionaria y ofrece al proyecto europeo las cualidades que le faltan a Europa occidental?
Solo la resistencia puede salvar la paz en Europa. Incluso se podría pensar que el régimen de Putin es una especie de Katechon, un último intento de retrasar la descolonización de Rusia[46]. Pero la cuestión no es la debilidad de Rusia, sino la creciente fuerza del fascismo, incluso y sobre todo en Occidente. El régimen de Moscú es una «sección» de un movimiento ultrarreaccionario que, lamentablemente, es global y hoy en día incluye tanto a la Administración Trump como a los algoritmos que nos gobiernan.
Las cualidades ucranianas del proyecto europeo
Ucrania fue escenario, al igual que Siria, de un momento revolucionario (la insurrección de la plaza Maidan) en el ciclo de las primaveras árabes. Pero, a diferencia de Siria, que ha caído en la guerra civil, la revolución ucraniana ha logrado estabilizar democráticamente su fase constituyente. Es en Ucrania donde se está produciendo una verdadera descolonización, tanto en el ámbito de la independencia como en el de la adhesión al proyecto federalista europeo. Es en el frente de sus estepas donde se libra la confrontación entre la humanización y la deshumanización de los seres humanos[47].
Cualquiera que haya tenido una experiencia de lucha y haya observado el poder de la revolución de Maidan, así como la solidez de esta dinámica institucional, podría haber previsto que la ocupación rusa no tenía posibilidades de ser un paseo triunfal. Curiosamente, todo el mundo subestimó la voluntad de resistencia ucraniana, empezando por los rusos, que creían que acabarían con el país en tres días. Pero tampoco lo creyeron Europa y Estados Unidos[48]. Estados Unidos porque acababa de salir de Afganistán en medio de una catástrofe. Europa porque, en palabras del sinólogo Jean François Billeter, «[ella] está en crisis porque los europeos necesitan un Estado europeo fuerte y democrático, pero se aferran a sus Estados porque la Unión Europea no es ni fuerte ni democrática»[49].
De hecho, es el mismo problema al que se enfrenta la democracia en general: para ser defendida, necesita no presentarse como un simple dispositivo lógico-procedimental y, por lo tanto, recuperar su poder —su sentido— más allá de la simple representación. Ahora bien, es la resistencia ucraniana la que es capaz de resolver el enigma: la construcción de un Estado soberano y la movilización democrática coinciden entre sí y con el proyecto europeo. Para Europa, al igual que para la democracia en el mundo, es fundamental no dejar sin respuesta el impulso ucraniano, sobre todo ahora que el fascismo y las traiciones van a situar directa y definitivamente en el mismo plano a Moscú, Pekín… y Washington.
[1] Sobre esta bifurcación y sus implicaciones, véase Jean Pierre Faye, Le siècle des idéologies, Armand Colin, 1996, pp. 64-5.
[2] Maurice Merleau-Ponty, Sens et non sens, (1966), Gallimard, 1996, París, p. 180.
[3] Michel Serres, «Nous vivons dans un paradis» (Vivimos en un paraíso). Entrevista realizada por Nicolas Truong, Le Monde, 11 de enero de 2016. Estos temas se retoman en C’était mieux avant (Antes era mejor), Le Pommier, 2017.
[4] Frédeéric Gros, Essai sur la fin de la guerre : états de violence (Ensayo sobre el fin de la guerra: estados de violencia): Gallimard, 2006, París.
[5] Pourquoi la guerre?, Albin Michel, París, 2023.
[7] Paul Cornish y Kingsley Donaldson, 2020 World of War. Hodder, Londres 2017.
[8] Norman Angell, The Great Illusion, 1909. Robert Keohane y Joseph Nye, Power and Interdependence: World Politics in Transition, primera edición, 1997.
[9] «Après la mondialisation heureuse, la ‘vassalisation heureuse’?» (¿Tras la globalización feliz, la «vasallaje feliz»?), Le Monde, 29 de enero de 2025.
[10] «Class struggles: antagonism beyond fighting an enemy», Crisis and critique, volumen 10 / número 1, 18-05-2023.
[11] Yuk Hui, «Cosmotechnics as Cosmopolitics», E-Flux, 2017.
[12] Sobre la ideología putinista, véase Marlène Laruelle, « Tuer pour des idées: la doctrine douguine sur la guerre en Ukraine », Le Grand Continent, 7 de septiembre de 2024.
[14] Para una crítica más general de los descoloniales, véase Pierre Madelin, «Des pensées décoloniales à l’épreuve de la guerre en Ukraine», Lundi Matin, 27 de febrero de 2023. Véase también Pierre Gaussens y otros, Critique de la raison décoloniale. Sur une contre-révolution intellectuelle, traducido del español por Pierre Madelin y Mikaël Foujour, L’échappée, París, 2024. En particular, Rodrigo Castro Orellana, «Le côté obscur de la décolonialité. Anatomie d’une inflation théorique», pp. 71-109.
[15] «It is a change of era, no longer an era of changes», Postcolonial Politics, 29 de enero de 2023.
[16] Citado por Boris Souvarine, «Arrière-Propos» (1985), Staline, (1940), Ivrea, París, 1985, p. 678.
[17] «La historia en acción»: 1989-1990 en Europa del Este (Seminario del 17 de enero de 1990), en Cornelius Castoriadis, Guerra y teoría de la guerra, cit., p. 648.
[19] Peter Sloterdijk, Le continent sans qualités, Collège de France, París, 2024, p. 31.
[21] «La liberté et ses ennemis», Cité, 2024/4.
[22] Cit.
[23] John Mearsheimer, The Case for a Ukrainian Nuclear Deterrent, Foreign Affairs, verano de 1993, volumen 72, n.º 3.
[24] Democracy needs Ukraine to win, CEPR, 24 de febrero de 2023.
[25] Jeffrey Goldberg, «Obama Does not Believe that Invading Ukraine or Saving Assad Makes Putin ‘a Player’», Atlantic Council, 10 de marzo de 2016.
[26] Robert Kagan, Entrevista con Gilles Paris, «Trump transforme les États Unis en une super puissance voyou», Le Monde, 27 de enero de 2019. El subrayado es nuestro.
[27] L. Febvre criticaba el libro de Roubaud sobre la Paz armada (1871-1914) Collin, París, 1920, en Combats pour l’histoire, Armand Colin, París, 1953, pp. 65-6.
[29] Marc Bloch, L’étrange défaite, julio de 1940.
[31] Primo Levi, Se questo è um Uomo, 1947, en Opere, Tomo 1, Einaudi, Turín, 1977, pp. 145-6.
[32] Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿Qué es la filosofía?, Minuit, París, 1991, p. 103.
[33] Así, el libro se publicó en 2500 ejemplares en una pequeña editorial (De Silva) en 1948.
[34] Fernando Camon, Conversaciones con Primo Levi (1987), traducido del italiano por André Maugé, Gallimard 1991, pp. 57-8.
[35] Ibíd.
[36] Surya, cit., p. 31.
[37] Le siècle des idéologies, Armand Colin, Poche, París, 1996, p. 56.
[38] Ibid., p. 47.
[39] Ibid., p. 48.
[41]Sens et non sens, Cit., p. 170
[43] Zelenskyi: come se, Facebook, 23 de enero de 2025.
[44] Fenomenología de la percepción (1945), Gallimard-TEL, París 2005, p. 521. La cita de Saint-Exupéry es de Piloto de guerra, utilizamos la 297.ª edición, Gallimard, 1942.
[45] Piloto de guerra, Gallimard, 297.ª edición, 1942, pp. 203-4
[46] A este respecto, véase Oleksiy Pantytch, «El futuro de Rusia: cómo separar lo posible de lo imposible», Desk Russie, 12 de enero de 2025.
[47] Ruy Tavares, Agora, Agora e Mais Agora, Tinta da China – São Paulo, 2024, p. 437.
[48] Eliott Cohen y Philip O’Brien, «The Russia-Ukraine War: A Study in Analytic Failure», CSIS, 24 de septiembre de 2024.
[49] Jean François Billeter, Demain L’Europe. Allia, París, 2019, p. 15.