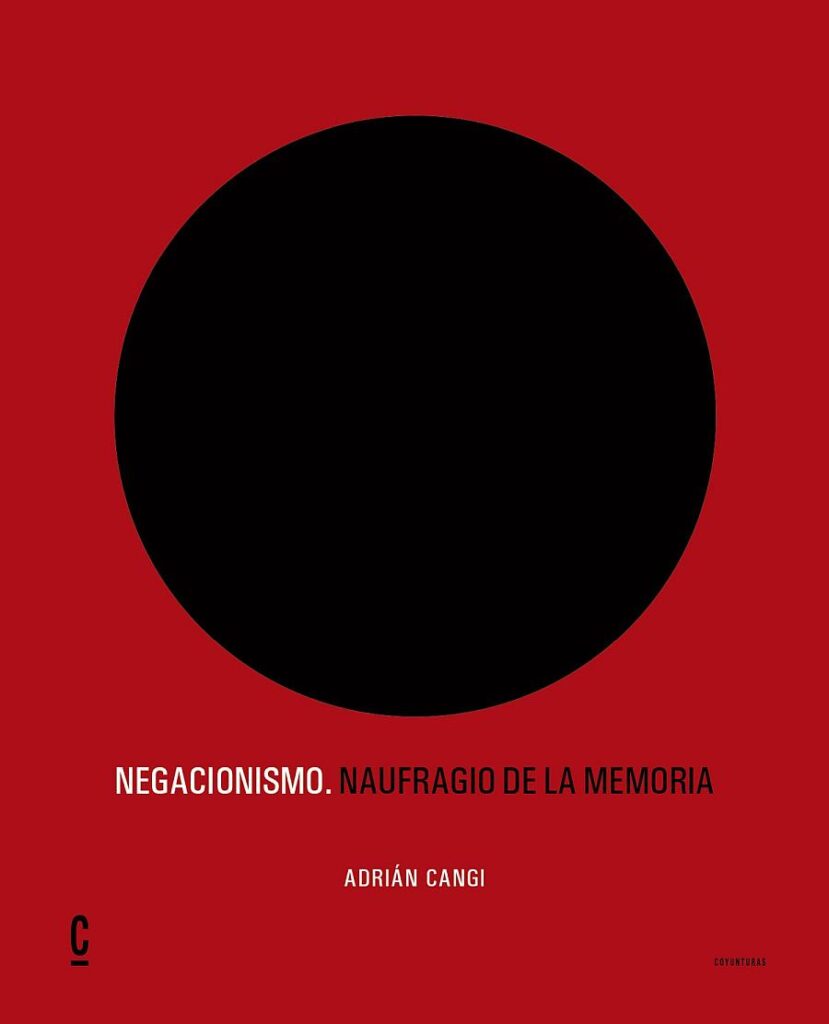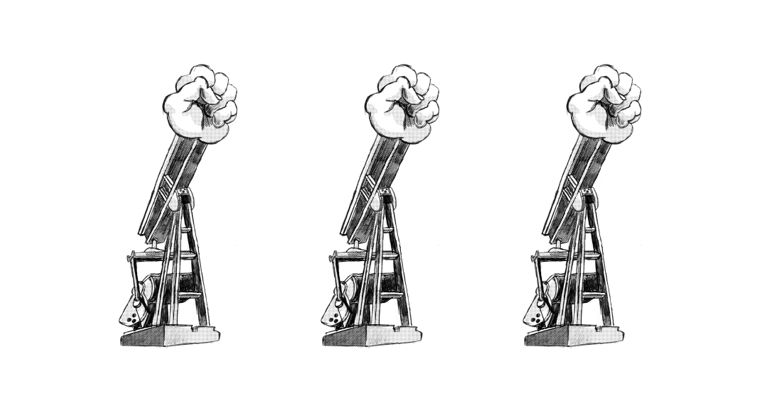FdT: ¿El fracaso de todos?
Entrevista al abogado, ex constituyente de la reforma de 1994, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y ex diputado provincial, José Raúl Heredia.
Coyunturas: ¿Se puede decir que el fracaso electoral de Unión por la Patria –nombre de la muerte política del Frente de Todos– es un fracaso de los espacios políticos, de la militancia o de una forma de construir políticamente?
José Raúl Heredia: Me he referido al Frente de Todos en el libro porque es la coalición que, con ese nombre, ganó las elecciones y gobernó entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023. En primer lugar, es un fracaso como gestión de gobierno; ese fracaso, a su vez, ha tenido que ver con un fenomenal error o desdén en la caracterización de los factores del poder esencialmente económico-financiero-mediático-judicial que había que enfrentar si honestamente se quería cumplir con la promesa electoral: “primeros los últimos”. Por esto no se preparó un equipo acorde con los desafíos ni se proyectó nada urgente y estructural. Ello se ha traducido en una lamentable claudicación de la coalición de gobierno que no se atrevió a enfrentar al poder; resultado calamitoso del distanciamiento de sus integrantes de los postulados esenciales del Movimiento Nacional, al que de modo ostensible no representaron. Y hay que anotar la notable y alarmante pasividad de la militancia que, incluso, llegó a procurar blindar los fatales desastres cometidos por los tres líderes del Frente.
C: En el libro utilizás como coordenada de manera bastante insistente los planteos doctrinarios del peronismo. ¿Te parece que resultan homologables con nuestra época? ¿Pensás que fue el parámetro que el propio gobierno se autoimpuso y, en ese sentido, se lo puede juzgar desde ahí?
JRH: Digo en el libro, de alguna forma, que la tarea histórica que el F de T debía acometer consistía en retomar las banderas históricas del peronismo, afirmando yo que Argentina es un país subordinado y dependiente. Por lo tanto, esas banderas se erigen en una divisa irrenunciable que explica la vigencia del peronismo y por qué somos peronistas todavía en nuestros días. No se podía pretender que en el tiempo de gobierno el Frente alcanzara la realización de una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, pero debió iniciar lo que llamo, siguiendo a Marcelo Gullo, una subordinación activa. Por ejemplo, el presidente Alberto Fernández no desarmó -ni siquiera lo intentó- leyes, decretos y decisiones del gobierno de Macri -que éste había adoptado enseguida de asumir. Detallo algunos en el texto. Mucho menos pensó en derogar leyes de la dictadura y del menemato que aún rigen, como la ley de entidades financieras -N.º 21.526, DE 1977; o las leyes que permitieron (y permiten) la megaminería, la soja transgénica y el uso del glifosato. No se intentó enfrentar el saqueo de nuestros recursos; más aún, se dejó vigente, entre otros -como el referido a la ley de medios-, el decreto de Macri -número 820/2016, de 29 de junio- referido a la apropiación de tierras rurales por extranjeros -personas físicas y jurídicas. El decreto de necesidad y urgencia -que no es de necesidad y menos de urgencia- dictado por Milei deroga ese decreto, lo que significa que no hay límite alguno para la apropiación del territorio -que es brutal ya- si este se mantiene. Desde estas y otras omisiones y renuncias, se comprende, aunque pueda no compartirse, mi juicio sobre el gobierno del F de T. Un postulado medular de la doctrina de Perón fue: “los únicos privilegiados son los niños”; cómo no aplazar al F de T en presencia de la pobreza y la indigencia que dejó tras su gobierno.
C: ¿Cuál fue el peso de la situación heredada? ¿Conociendo las condiciones en las que se asumía?
JRH: Es incuestionable que el F de T asumió en una situación de crisis extrema; todos los indicadores mostraban los efectos devastadores de la gestión del PRO, a saber: la abultada e ilegítima deuda que tomó con el FMI sin cumplir con los requisitos constitucionales de orden interno, con vencimientos inmediatos, impagables; la fuga delictiva de capitales; el derrumbe hasta la desaparición de más de veinte mil PYMES; la extranjerización de la economía; el incremento de la inflación, de la pobreza y del desempleo. Y un alarmante avance sobre el poder judicial –“Comodoro PRO”, como le llamaban en un programa televisivo-, que Macri subordinó a sus designios, comenzando por la Corte -en la que “coló” dos alfiles- y sobre la privacidad de las personas -entre ellas, de su propia familia y de dirigentes políticos- mediante una red de espionaje a la que es adicto desde los tiempos de Jefe de la ciudad de Buenos Aires. Macri fundó una “mesa judicial”. Es esto lo que no supo o no se animó a enfrentar el F de T -muy ocupado en disputas intestinas.
C: En el libro sostenés que “Alberto Fernández, tuvo noventa y nueve días para actuar con presteza y eficacia en procura de alcanzar los objetivos que debió cumplir el F de T. No es culpa de la pandemia ni de las medidas que por ella debieron adoptarse…” ¿Cuáles imaginás que eran esos objetivos o cuáles las medidas o gestos fundamentales que no tuvieron lugar? Al mismo tiempo, ¿hubo decisiones que distanciaron al gobierno del mandato popular? Por otro lado, un problema histórico que los gobiernos de Kirchner y Cristina Fernández pretendieron saldar negociando de acuerdo a lo que consideraron “posible”, pero que volvió a tener un peso decisivo en la política económica argentina a partir del gobierno de Macri es la deuda externa. ¿Cuál es tu posición ante el endeudamiento con el FMI y las reestructuraciones posteriores? ¿Es posible una auditoría?
JRH: Está claro para mí que, si no se afronta debidamente el problema de la deuda, Argentina está sometida a una usura perpetua como dice el Licenciado Héctor Giuliano, experto en la materia. Fue deplorable la negociación de la deuda desde una posición de vergonzosa subordinación, a pesar de contar con sobrados elementos para pararse con firmeza y determinación, comenzando por acometer una auditoría de la deuda que hubiese implicado el no pago de intereses mientras se llevaba a cabo. Al día de hoy, el FMI informa su decisión de practicar una investigación por la abultada suma -nunca antes alcanzada por ningún país en el mundo- que se le prestó a Macri a fin de establecer si se violaron sus propios estatutos y develar sus causas. Por lo pronto, fueron eyectados autoridades máximas del Fondo involucradas en dicho préstamo. Asimismo, se ha conocido el informe de la Auditoría General de la Nación que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Pero ha llegado después que, a instancias del presidente Fernández, el Congreso aprobara lo actuado por el gobierno anterior con la sanción de un proyecto de ley que consta de un solo artículo, precisamente el que aprueba lo actuado, tal como lo muestro en el libro. Giuliano, como digo, marca tres rendiciones del gobierno Fernández-Fernández: la primera fue la rendición ante los Fondos Buitre que entraron con Macri, la segunda fue la rendición ante el FMI a través del Congreso de la Nación convalidando el Stand-By macrista y la tercera, la ratificación del Plan de Ajuste impuesto por el FMI.
Por otro lado, Alberto Fernández salió a empatar en el mejor de los casos con el poder judicial; careció de imaginación para enfrentar los desbordes de jueces de “Comodoro Pro” y no supo cómo frenar las apetencias de Lorenzetti y de Rosatti en la Corte. No pudo cambiar al Procurador General de la Nación, puesto mediante un decreto por Macri. Lo mismo cabe decir de los medios: dejó vigente el decreto número 267/2015, del 29 de diciembre, dictado diecinueve días después de asumir Macri como presidente por el que, de un modo inconsulto, solo en acuerdo general de ministros, modificó diversos artículos de la Ley de Medios 26.522 –cuyos contenidos fueron intensamente debatidos en todo el país antes de su sanción–.
Es evidente que, de ese modo, el gobierno se separó del mandato popular: desatendió a los primeros acreedores, los niños, niñas y adolescentes y los jubilados a quienes perjudicó sin duda.
C: En un capítulo te referís con precisión a algunos DNU dictados por Macri apenas asumido: el 257/2015, que “pretendía vaciar de poder al Ministerio Público Fiscal”, el 256/2015, que transfirió las escuchas judiciales –Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM)– a la Corte Suprema. Sin conocer, al momento de escritura del libro, el mega DNU expedido por el gobierno de Milei, acusabas la inconstitucionalidad de aquellas disposiciones de la gestión Macri. ¿Cuál es tu mirada sobre la situación del DNU 70/2023, el rol del Parlamento y las herramientas con las que puede contar la ciudadanía afectada?
JRH: El DNU que dictó Milei ni bien asumió como presidente, es irremediablemente nulo porque no cumple con los recaudos requeridos en la Constitución. La reforma constitucional de 1994 admitió en el texto de la Constitución el dictado por el presidente de disposiciones de carácter legislativo -incorporó también los decretos delegados, artículo 76, C. N.-, esto es, que son de competencia del Congreso -artículo 99, inciso 3°, C. N.-; sentó como principio que le estaba prohibida tal facultad -y allí debió quedarse la previsión-, pero inmediatamente autorizó los denominados decretos de necesidad y urgencia (DNU) como excepción. Y, ya se sabe, las excepciones suelen convertirse en regla especialmente si del ejercicio del poder político se trata. Se abrió así la caja (tinaja) de Pandora por la que se desataron todos los males y ni Elpis (esperanza) quedó; el ejercicio por el presidente de una potestad propia del Congreso no solo atenta contra el régimen republicano, que supone la división de poderes, sino que igualmente cancela el principio federal y la representación popular -artículo 1°, C. N.-, porque supone omitir la voz y el voto de los representantes de las provincias y del pueblo de la Nación.
En 2006 -julio 20- se sancionó la ley reglamentaria de los DNU, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, número 26.122. Esta ley vino a profundizar el paralelismo constitucional con la “caja de Pandora”: ya carecía de todos los encantos de los dioses y se desataron todas las desgracias y males que podían afectar al país. Es que ella autoriza validar una ley -el DNU lo es en sentido material- con la voluntad de una sola de las cámaras; ello se desprende del artículo 24. El Congreso jamás podría aprobar un proyecto de ley con la decisión favorable de una sola de sus cámaras – Del Poder Legislativo, CAPÍTULO QUINTO, De la formación y sanción de las leyes, arts. 77 a 84, C. N.-. En rigor, debe decirse que no se trata de una tacha de inconstitucionalidad, sino que este artículo es nulo de insanable nulidad porque viene a validar por vía indirecta lo que derechamente prohíbe la Constitución bajo esa sanción -99, inc. 3°, II-.
Entre las variadas opiniones que se han escuchado y leído en estos días, quiero subrayar que este DNU ya ha “caído”; de un lado, se ha incumplido con los plazos establecidos en la misma norma constitucional que lo autoriza excepcionalmente, Cito esa previsión: art. 99, 3, IV, C. N., “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente (…) Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”. De inmediato es enseguida, sin pérdida de tiempo. Por otro lado, ya media el rechazo por el Senado y esto es definitivo: no puede haber ley si una de las cámaras del Congreso no la aprueba.
Lamentablemente no tenemos jueces en la Corte capaces de decir esto, que es elemental y que se enseña en los cursos iniciales del Derecho Constitucional. Demoran una decisión; si obraren honestamente, deberían rechazarlo de inmediato porque ya han sentado doctrina antes en ese sentido.
La ciudadanía ha presentado numerosos amparos en contra de este DNU, requiriendo el dictado de una medida cautelar de suspensión de sus efectos, con suerte diversa. Pero es la Corte la que debe pronunciarse. No hay forma de exigirle a la Corte que se expida, no tiene tiempos y esto es una grave falencia institucional que bien pudo haber corregir el F de T.
C: Otro pasaje importante del libro repasa la relación entre nación y provincias, tanto a nivel político como jurídico, a partir de la descentralización de la potestad sobre los recursos naturales. Tu mirada es crítica de aquella redefinición que tuvo lugar en la reforma constitucional del 94. ¿Cuál es tu lectura de este contexto en que el poder ejecutivo de la nación propone una confrontación abierta con los gobernadores? (más allá, claro, del teatro y los subterfugios ante los que no podemos ser ingenuos).
JRH: Solo recordaré que “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución”, conforme se ha inscrito en el artículo 1°, C. N. Esta declaración, régimen federal, escrita con sangre de argentinos, que fue derramada también después de su sanción en 1853, tiene un desarrollo específico luego en el texto. Subrayo que el federalismo -del cual, el federalismo fiscal es su esencia- es un control del poder central. Hay que reparar en que LOS GOBERNADORES SON AUTORIDADES DE LA NACIÓN; la Segunda Parte de la Constitución de Argentina se titula “Autoridades de la Nación”; el Título Primero está dedicado al Gobierno Federal y el Título Segundo a los Gobiernos de Provincia. Por esto, se ha podido afirmar que el presidente es un primus inter pares, el primero entre iguales. Y en relación con ello, he querido recordar aquella fórmula, que se ha difundido como cierta, de los representantes aragoneses, en que se reconoce la idea del pactismo; el rey juraba solemnemente las antiguas leyes del reino. Se ha dicho que la forma y significación política de la jura de los fueros constituyó la antítesis del absolutismo monárquico característico de la época. Con esta fórmula nombraban Rey los representantes aragoneses: Nos, que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos Principal, Rey y Señor entre los iguales, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades; y si no, no”.
Es habitual que en el lenguaje corriente llamemos “Nación” al gobierno central o federal, como le denomina la Constitución, sin advertir que Nación somo todos, el gobierno federal, las provincias y los municipios. Es tal la penetración y el arraigo de la falsa idea, que se repite no solo en medios periodísticos, entre funcionarios políticos de las diversas esferas de gobierno y en el ámbito del Congreso, sino que la misma Corte en sus fallos reedita esa deformación. Esto ha llevado a que, por identificación con la Nación, se considere al gobierno federal -presidente y Congreso- superior a las provincias y municipios. Y, en rigor, la Constitución no ha creado ni concebido entes u órganos de gobierno superiores e inferiores, sino que ha repartido competencias, todos ellos tienen la misma dignidad institucional y en su propio ámbito no reconocen -no debieran reconocer- ninguna subordinación.
De esa suerte, los gobernadores deben asumirse como pares sin aceptar subordinaciones; recordar que las provincias son preexistentes, anteriores al gobierno federal -no a la Nación como incorrectamente suele decirse, porque la Nación ya existía en 1853-. La reforma constitucional de 1994 ha dispuesto que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. En doctrina se disputa acerca de la expresión “dominio originario”, en lo que no me detendré ahora, pero es indudable que cuentan las provincias con un instrumento de poder frente al centralismo.
Hay que revertir la resignada aceptación por las autoridades locales de la prepotencia del centralismo que vive en Buenos Aires. A esto le llamó Frías la sucursalización de las provincias, por los avances del centralismo, pero también por las propias carencias: “La dependencia es irreversible mientras falte la conciencia de esa dependencia, pero las liberaciones reivindicativas siguen siendo dependencia cuando exigen de los demás lo que las propias carencias explican”.
C: En función de la primera parte de la pregunta anterior, ¿con qué herramientas jurídicas y tradiciones políticas cuentan los pueblos para defender los ecosistemas y para incidir en el modo de su uso productivo?
JRH. La democracia representativa, que es la que se inscribió en nuestra Constitución –el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes, art. 22-, ha hecho concesiones a la democracia directa y se encuentran ahora mecanismos de participación popular. Así, consulta popular promovida por la Cámara de Diputados en relación con un proyecto de ley; la Constitución ha consagrado el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y el deber de preservarlo. (art. 41). También, el derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno (art. 42), debiendo prever las leyes la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control. Y consagra una garantía para la protección de esos derechos, que es el amparo, amparo ambiental, amparo de usuarios y consumidores.
Es claro que se requiere siempre de un poder judicial comprometido con esos postulados y, desde luego, esencialmente con un gobierno que lleve adelante políticas públicas en consonancia con ellos. Lamentablemente, he recordado en el libro que entre los días 12 y 13 de septiembre de 2015, se produjo la peor catástrofe ambiental por derrame de efluentes mineros de la historia argentina. Fue en la mina Veladero, en San Juan, operada por la empresa canadiense Barrick Gold. Contaminó cinco ríos con cianuro y mercurio, entre otros metales pesados. Sin embargo, Alberto Hensel –quien fue funcionario en el área de minería en San Juan–, designado luego por Alberto Fernández titular de la Secretaría de Minería, afirmó que no hay mejor modelo a seguir que el sanjuanino en materia de minería y generación de empleos. Al conocerse el nombre de Hensel como secretario de Minería, organizaciones ambientalistas de San Juan, Catamarca, Santa Cruz y Chubut publicaron una carta expresando ‘preocupación’ por tal designación.
C: Por último, ¿qué te preocupa más del proceso político y económico que estamos viviendo, y qué perspectivas ves para enfrentarlo o, al menos, ponerle límites?
JRH: Señalo en el libro que este gobierno ha llegado con el objetivo de desplegar y concretar la profundización de las políticas de dependencias, de subordinaciones, de extranjerización del país. El poder económico acopia su propio poder político y cultural. Ese poder es el que volteó al gobierno de Perón en 1955, se enseñoreó en 1976 con el golpe genocida y provocó la guerra de Malvinas en beneficio de su inspirador, EE. UU., y de la OTAN; no es casual que Milei venere a la criminal Margaret Thatcher. Durante el gobierno de Alfonsín, ese poder se mantuvo en lo económico y el menemato profundizó la desnacionalización. Por eso, se comprende que estén de fiesta y ahora integren el gobierno.
Hablo también de la balcanización del país, expresión que empleo con el significado de proceso de disolución de un cuerpo político cuando empieza a fragmentarse, tal como se lee en el Diccionario de la lengua. Y destaco las escasas, por no decir nulas, herramientas con que contamos hoy para enfrentarlo; aunque hablo de la Segunda Resistencia.
Escribí tempranamente -entre noviembre y los primeros días de diciembre de 2023- abrumado por el resultado electoral y por los atronadores silencios de los responsables de la catástrofe. Ahora, pude leer una nota de Marcelo Figueras, escrita en 17 de marzo de 2024, en que reclama una introspección, la respuesta concreta a la pregunta sobre qué hicimos tan mal. Del mismo modo, escuché a Aracelli Bellotta en una reunión del Instituto Patria, el 19 de marzo, auspiciar un debate y vi a Juan Grabois en C5N -programa “Duro de domar” del 19.03.2024- afirmar “Milei es presidente por nuestros errores”. Falta ver cuán profundo, sincero y certero es ese debate pendiente.
No será fácil y me temo que de nuevo habrá dolores de nuestro pueblo, que ya han comenzado porque se han incrementado la pobreza y el desempleo. Diría con Pascal soy un optimista sin ilusiones; en todo caso, habrá que observar la resistencia de quienes nada tienen que perder.
José Raúl Heredia es abogado y Doctor en Derecho y en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Córdoba). En la Provincia del Chubut ha cumplido funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, constituyentes y gremiales, así como ha ejercido la docencia. Autor de quince libros en los que ha abordado diversas materias –como derecho constitucional, público provincial y municipal, procesal penal–, ha colaborado en obras colectivas como los libros homenajes a Dalmacio Vélez Sarsfield, a Juan Bautista Alberdi, al profesor francés François Chabás, a Germán Bidart Campos, a Luis Moisset de Espanés, entre otros. En 2022 presentó en la ciudad de Buenos Aires su libro titulado Naufragio Institucional y control de constitucionalidad y en enero de 2023 Proceso a la Corte (digital).